Cuando la crisis

Si el cine es por naturaleza el arte de la visión, requiere formalmente de un lenguaje no verbal y temáticamente de una dramaturgia que explore las fenomenologías de la crisis. Entonces, con mayor razón, el cine de autor las recoge con una poética original, entre la búsqueda y el misterio, en una pluralidad de géneros: del drama a la comedia, del musical a la fantasía, del biopic al terror… Y lo hace a través de intérpretes como Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Jennifer Jones, Sophia Loren, Anna Karina, Silvana Mangano, Vanessa Redgrave, Julie Andrews, Susan Sarandon y Meryl Streep.
Y si la mirada sobre la crisis también abarca la esfera espiritual se debe a teóricos que han investigado la presencia/ausencia de Dios y a autores que, de manera directa o indirecta, irreverente o hasta blasfema, han elaborado itinerarios interiores de correspondencia o discrasia entre fe y herejía, vocación y rebelión, vida activa y vida contemplativa. Del clasicismo ascético de “Les Anges du péché” (1943) de Robert Bresson, a la provocación surrealista de “Viridiana” (1961) de Luis Buñuel; del conflicto político-religioso de “La Religiosa” (1966) de Jacques Rivette, al panfleto grotesco de “Los demonios” (1971) de Ken Russel; de la burla boccacciana del “Decamerón” (1971) de Pier Paolo Pasolini, retomada por los hermanos Taviani en “Maraviglioso Boccaccio” (2015), hasta las sugerencias de la mirada femenina de Márta Mészáros, Margarethe von Trotta, Liliana Cavani, Anne Fontaine, Margaret Betts, Maura Delpero.
En esta variada casuística, un punto de partida válido para la reflexión puede ser la lectura de la crisis propuesta en “Europa ’51” de Roberto Rossellini (1952), inspirada por Simone Weil, Herbert Marcuse y un suceso. La protagonista, Irene (Ingrid Bergman), una mujer de clase media-alta, se ve sacudida en el vacío de su existencia por la muerte de su hijo, quien se suicida por carencias afectivas. Ante un vacío insalvable, se cuestiona en un camino de ascetismo sobre el significado último de su propio dolor y, al hacerlo, cae en “el pecado mortal” del inconformismo puesto que no se adapta a la insinceridad programática de las instituciones totalitarias. Ni su familia, ni su primo marxista, ni el sacerdote, ni el juez, ni el psiquiatra, exponentes del orden establecido, podrán comprender la elaboración del dolor de Irene, su distopía y las decisiones radicales resultantes, tolerando la desnudez de la que habla Weil en sus Cuadernos. Internada en una clínica psiquiátrica, será considerada una santa por aquellos a quienes había amado de manera desinteresada y poco convencional.
Con sorprendente actualidad, Rossellini, anticipándose a los temas de la periferia y de los últimos, fija la atención de Irene en los desfavorecidos que viven al margen y en la dura vida de los obreros de las fábricas. Con “un documental en el rostro”, el autor narra un doloroso viaje existencial al final del cual emergen la locura y la marginación, pero también la esperanza y la fuerza moral en un proceso de purificación en los caminos del dolor. De esta manera, la enunciación rosselliniana revela que cada gesto de amor es una experiencia de lo divino y una búsqueda de lo Absoluto.
La evocación enclaustrada, inducida por la secuencia final de la reja, confirma lo que Irene había declarado al juez, quien la presionó sobre el significado de sus verdaderas intenciones: “Quiero compartir la alegría de los felices, el dolor de los que sufren, la angustia de los que desesperan. Preferiría perderme con los demás que salvarme sola. Solo quienes son completamente libres pueden integrarse con todos, solo quienes no están legados a nada están legados a todos los seres humanos”. En la secuencia final, abierta, la protagonista, mirando a cámara se dirige directamente al espectador. A partir de las imágenes, purificadas salvo por el rostro, la idea de lo trascendente se filtra en el espacio que dejan el vacío de los cuerpos.
El uso de la representación del rostro concebido como una abstracción de cualquier coordenada espacio-temporal es retomado por la personal estilización de Alain Cavalier en “Thérèse” (1986), encarnada por Catherine Mouchet. Con su reinterpretación de la figura histórica de Santa Teresa del Niño Jesús, nos adentramos en el corazón del claustrum, donde la esencialidad del rostro también funciona como clave hermenéutica, un vis-à-vis con Teresita, en una narración sin hiato entre la ligereza y la profundidad, la vida y la muerte. El resultado de este procedimiento que apela a un marcado virtuosismo iconográfico, no es un retrato apologético/hagiográfico, sino el de una mujer con un objetivo preciso y definitivo: convertirse en santa.
La novedad consiste en un itinerario de ascetismo estilístico similar al espiritual del protagonista y, en coherencia con esta elección, el claustrum funciona como espacio/tiempo para una reflexión sobre la vocación, dejando que los vacíos hablen más que los llenos, la rarefacción más que la condensación y los silencios más que los sonidos. La dramaturgia del lugar cerrado cautiva incluso a un autor como Michelangelo Antonioni, aparentemente distante de los temas espirituales, pero extremadamente sensible al vacío existencial y la ausencia de sentido.
El propio director revela su fascinación tras leer el diario de la monja de clausura Catherine Thomas, titulado “My Beloved. The Story of a Carmelite Nun”. Aunque confiesa su desinterés por el ascetismo, consciente de que la razón no puede explicar la clausura, Antonioni afirma: “¿Qué respuesta pueden dar estas monjas si, por disciplina, han optado por no responder? La dificultad de comprender su vida no depende del rigor de la Regla ni de cómo la viven. Depende de nosotros, que no buscamos una pausa para reflexionar en el misterio de su experiencia”, y cita a Santa Teresa de Ávila: “Sufrir o morir, esos deben ser nuestros deseos”.
Desde las tres primeras páginas del diario, el director se adentra en el tema de “Sufrir o morir”. Eso lo lleva a visitar catorce monasterios de clausura y a entablar relaciones epistolares con algunas monjas. Antonioni le hace a una de ellas una pregunta indiscreta: “¿Y si me enamorara de ti?”. A la que sigue una respuesta sorprendente: “Sería como encender una vela en una habitación llena de luz”. El largometraje finalmente no se rodará, pero el tema y los diálogos se retomarán en “Al di là delle nuvole” (1995), destilándolos en el episodio titulado “Questo corpo di fango”. En este relato una joven (Irène Jacob) acepta recorrer la ciudad de las cien fuentes, Aix-en-Provence, (donde el agua de los manantiales y la lluvia evocan regeneración), con un desconocido encarnado por el actor Vincent Pérez, quien le pregunta sobre su vida fascinado por su misteriosa serenidad. La cámara acompaña este paseo hasta el final del encuentro. Él le pide una nueva cita, pero la joven responde: “Mañana me voy al convento”.
Desde la conciencia de una vocación correspondida, con “Sangue del mio sangue”, de Marco Bellocchio (2015), (evolución del cortometraje anterior “La monaca” (2010)), se aborda, aunque tangencialmente, el tema opuesto del monacato forzado en el siglo XVII vinculado a la institución del mayorazgo que preveía la herencia exclusiva del primogénito violando la libertad de elección individual y la institución del fideicomiso. Un fenómeno generalizado a pesar de que el Concilio de Trento, en el Decretum de regularibus et monialibus (1563), declaró anatema contra quienes violaran el libre albedrío también mediante coerción psicológica.
Sobre el drama existe una vasta literatura en la historia del género, incluyendo adaptaciones cinematográficas que han narrado la vida en el claustrum, (un lugar de autoafirmación para algunas mujeres y una residencia forzada para otras), dando lugar a un subgénero particular, “la nunsploitation”, que ha insistido, a menudo con morbosa complacencia, en la sexualidad, la tortura y las posesiones. De un calibre muy diferente y ambientada en distintas épocas, la película de Bellocchio narra la historia de una monja “forzada”, Benedetta (Lidiya Liberman), que seduce al confesor Fabrizio (Pier Giorgio Bellocchio) induciéndolo al suicidio. Su hermano gemelo, Federico intenta sin éxito convencerla de que confiese ser una bruja. La mujer terminará emparedada en una diminuta celda con solo una rendija.
Rodada en Bobbio, provincia de Piacenza, en la prisión construida en un ala de la Abadía de San Colombano, como historia de espacios interconectados textual y metalingüísticamente, la película se basa en una serie de elementos diseñados para representar la mentalidad de una época impregnada de prácticas mágicas y ascético-disciplinarias. De hecho, comienza con una puerta cerrada, un elemento que conecta figurativamente diferentes épocas como un “cosmos de lo semicerrado”, según la concepción de Gaston Bachelard, que se cierra/abre a topografías interiores. La metáfora de la dualidad interior/exterior, luz/sombra, finalmente encuentra su culminación en el muro/no-muro de la celda, en la fuerza imaginativa de una liberación, no solo material, al volver a la luz. Vemos a Benedetta resucitar en la desnudez de un cuerpo incorrupto después de una desgarradora purificación/desencarnación, como una especie de anástasis, resurrección de ese eterno femenino, memoria y alma del tiempo.
de Tiziana M. Di Blasio
Historiadora, fue profesora del curso “Teoría e Historia del Cine” de la Pontificia Universidad Gregoriana
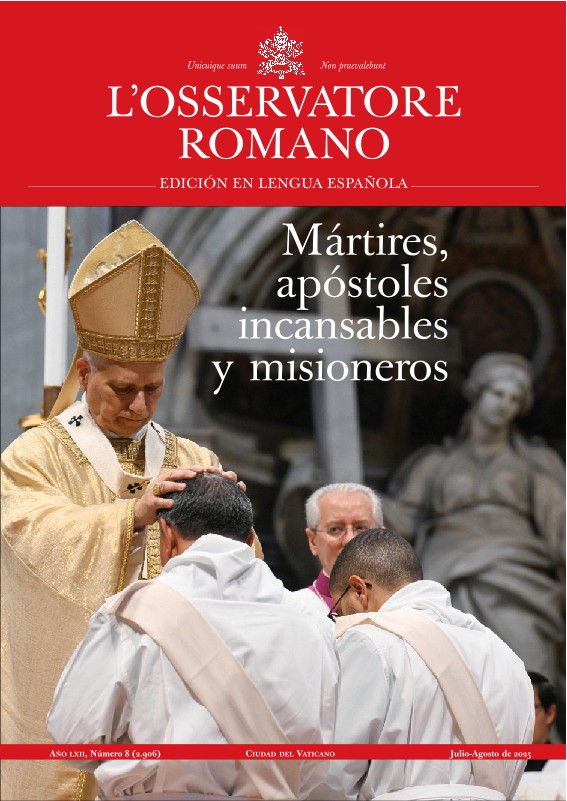



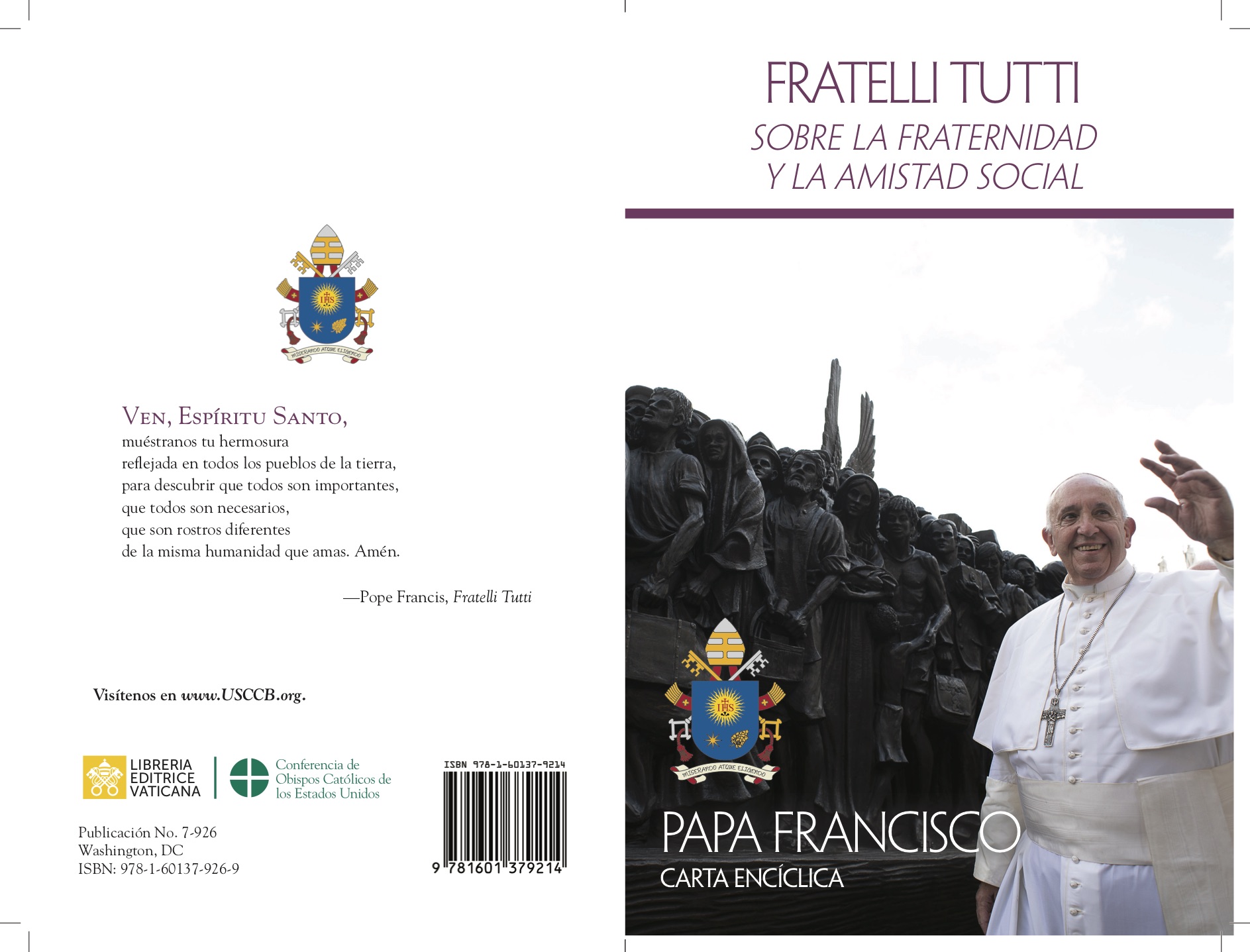 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí