
Mucho se ha dicho y escrito sobre el breve relato de la visita de María a Isabel que forma parte de los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Junto con los que abren el Evangelio de Mateo, se les han llamado los Evangelios de la infancia. En realidad, se trata de un “evangelio de los orígenes”, con el que los dos evangelistas intentaron responder a una pregunta crucial para los cristianos de segunda generación, la del origen divino de Jesús: ¿Cuándo se convirtió el profeta de Nazaret en el Hijo de Dios? ¿Desde el momento de la resurrección, como se afirma en algunas antiguas fórmulas de fe transmitidas por Pablo, o desde el momento del bautismo en el Jordán, cuando el Espíritu consagró al profeta galileo como el Hijo amado y la voz del cielo lo proclamó como tal? El evangelista Juan trasladará el origen divino de Jesús a aquel “principio” de donde surgió todo lo que existe (Jn 1, 1-2); y Mateo, pero sobre todo Lucas, verán en la concepción virginal de María el momento originario de aquel que, como anuncia el ángel a la muchacha de Nazaret, “será grande y será llamado Hijo del Altísimo” (1, 32).
El relato lucano de la visita de María a su pariente Isabel forma parte, por tanto, de un gran fresco narrativo que en su conjunto pretende explicar la filiación divina del Mesías y en el que, a diferencia del relato paralelo de Mateo, el protagonismo femenino tiene una importancia indiscutible. Para Lucas, el encuentro entre las dos mujeres tiene un significado que va mucho más allá de la crónica de un hecho. El silencio al que se ve obligado Zacarías, esposo de Isabel, y la ausencia de José hacen aún más efectivos los gestos y las palabras de las dos mujeres que se han interpretado como signos claros de la intervención del Espíritu, único inspirador de esos gestos y palabras. El encuentro entre esas dos mujeres embarazadas, una, la anciana Isabel que dará a luz al último de los profetas; y la otra, la joven María de la que nacerá Aquel que abrirá la historia humana a la era de los nuevos cielos y de la nueva tierra, confirma que la historia de Dios está entrelazada con el misterio originario de la vida, el que se cumple en el cuerpo de Eva, madre de todos los vivientes, y sigue cumpliéndose en el cuerpo de toda mujer que está esperando un hijo. Hay un enorme poder simbólico en esta imagen de dos mujeres que llevan dentro de sí el misterio de la vida y que revelan su calidad de misterio no solo biológico, sino teológico.
¿Por qué no sucede todo esto después del nacimiento, como en el caso de los pastores o, según Mateo, como en el de los Reyes Magos que vinieron de Oriente? ¿Por qué anticipar con el salto de un feto en el vientre de una mujer lo que ocurrirá más tarde, con la evidencia de los hechos a orillas del Jordán, cuando Juan, hijo de Isabel, y Jesús, hijo de María, se reconozcan y culminen la historia de la profecía de Israel, uniendo promesa y cumplimiento? Esto también forma parte, sin duda, de la lógica de las anticipaciones que, como decíamos, preside la composición de los “evangelios de los orígenes”. Sin embargo, es preciso captar el significado específico de cada pequeña historia que los compone, y es precisamente en esto donde el encuentro entre las dos mujeres embarazadas encuentra su fuerza simbólica: el embarazo, como tiempo de espera, adquiere un significado pleno a partir del horizonte de fe de un pueblo para el que la espera reviste un valor decisivo. La historia del Mesías se injerta en la de su pueblo que lo espera desde hace siglos. Dios hace a ese pueblo, aunque ya anciano, capaz de engendrar porque ha permanecido fiel a la promesa hecha a los padres y a su descendencia.
No parece una exageración: el embarazo es un momento en el que las mujeres se reconocen como “peregrinas de la esperanza”, porque a partir de las señales que reciben de su propia carne durante muchos meses, aprenden a acompañar paso a paso el tiempo de espera y aprenden que la sabiduría de la vida también se adquiere aprendiendo a esperar. La vida, la de todo ser vivo, así como la de los pueblos y de la humanidad en su conjunto, se teje en el silencio y la oscuridad: “Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno”, cantó el salmista (Salmo 139,13). Para Isabel y María, es decir, para dos mujeres de fe, ese silencio y esa oscuridad hablan de Dios y cantan sus alabanzas, porque revelan que su presencia en la historia de los hombres nunca permitirá que se autodestruyan. El saludo de Isabel y el cántico de María representan la primera epifanía del Mesías que ocurre desde el momento en que Dios comenzó a tejerlo en el vientre de su madre.
Carecería de sentido decir que una mujer es plenamente tal solo si genera hijos en la carne y menos aún que para las mujeres es por ahí por donde pasa el empoderamiento del Espíritu: la realidad que nos rodea lo refleja claramente. Esta cuestión ha sido objeto de las teorías del pensamiento femenino de las últimas décadas en las que las mujeres han reivindicado separar la definición de lo femenino, tan querida por el patriarcado, de la maternidad entendida como único destino. Tampoco, por otro lado, significa decir que el misterio de la transmisión de la vida pertenezca exclusivamente a las mujeres, porque sabemos bien que no puede confinarse solo a lo que sucede en sus cuerpos. No debería sorprender, que Zacarías y José queden completamente excluidos del relato de la visita de María a Isabel. Porque solo las mujeres tienen derecho a compartir la conciencia de lo que sucede a través de ellas y en su interior. Un compartir que se hace Evangelio, Buena noticia, en el abrazo entre aquel que representa al pueblo de la promesa y Aquel de quien nacerá el Hijo del Altísimo y cuando dan voz al tiempo de la espera como tiempo de esperanza.
de Marinella Perroni
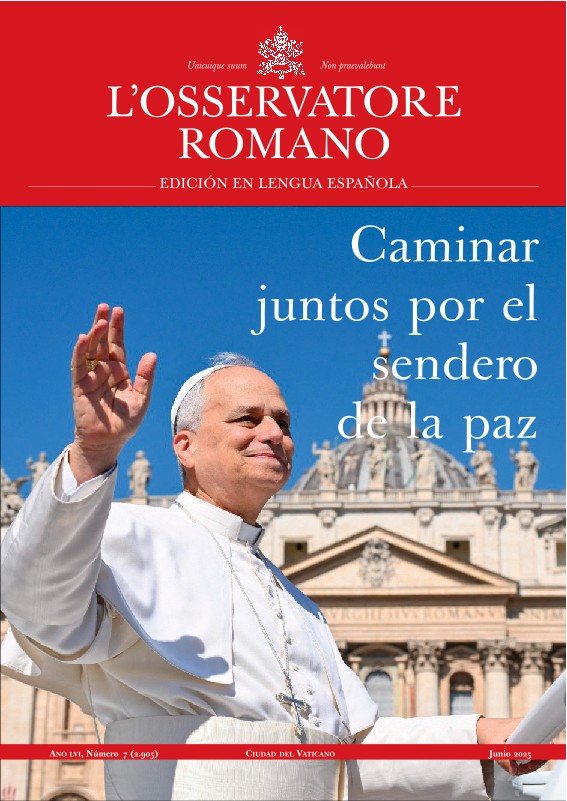



 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí