
Arturo López
Banderas del Vaticano a media asta, en la puerta del Portone di Bronzo, la bandera de la Guardia Suiza «la que utilizan en festividades y fechas importantes, ondea izada con un moño negro. Por los pasillos y áreas abiertas del Vaticano se respira silencio. El Papa que eligió llamarse Francisco, ha muerto.
Se podría analizar el este Pontificado desde tantos puntos de vista, filosófico, teológico o pastoralmente, sobre todo desde esta última perspectiva dado que todos estos años Mario Bergoglio, el obispo de Roma, ofreció siempre un rostro cercano a la gente, cercano a los marginados, a los últimos. Se podría hablar de un Papa que dedicó su vida a la construcción de la paz, etc. Sin embargo parece interesante ver el conjunto de las encíclicas entorno a esa visión de san Bonaventura, de ese esfuerzo por ver a Dios extra se, (Laudato si’; Fratelli tutti) fuera de sí en las cosas creadas; intra se, (Dilexit nos) en el interior de cada hombre, para poder vivir ese encuentro con Dios en el supra se, para esta última parte del supra se, no correspondería una encíclica y sería hermoso pensar que esa etapa la realizó al final de su vida gracias a lo que vivió y escribió en esta su vida terrenal. Su primera encíclica sería como el preámbulo de este iter o camino hacia Dios (Lumen fidei). La fe, que abraza a todo el hombre en su dimensión también racional, gracias a su «deseo de verdad y claridad».
San Bonaventura repetían con el salmista «Beato el hombre que cuya ayuda depende de ti, y que puso en ya en este lugar el valle de lágrimas pusiste el deseo de subir hacia ti. Pues la beatitud consiste precisamente en la fruición del bien supremo. Así pues, el sumo bien está por encima de nosotros y nada puede conducirnos a la beatitud si no es ascendiendo por encima de nosotros, no con un ascenso del cuerpo, sino del corazón».
Y es precisamente en este texto donde se puede seguir el derrotero del iter dejado por Francisco en sus cuatro encíclicas: El camino pastoral de Francisco comienza con la fe. Y no podía ser de otro modo. Todo cristiano que “emprende un camino” comienza desde aquí, a la luz de fe. Su primera encíclica Lumen Fidei, fue, por tanto, una primera indicación, pues «es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe» en todas sus facetas.
Una vez que entras en esa sintonía con Dios, en esa sensibilidad por las cosas de Dios, es entonces cuando se puede apreciar la belleza de Dios en el mundo, en la naturaleza (Laudato si’), se trata, por tanto «del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad». Para Bonaventura era el momento del extra se, el mirar hacia afuera, hacia ese “templo de la divinidad”, como llamaba a la naturaleza Pico de la Mirándola, en su «De hominis dignitate».
Esta última encíclica le inspiró posteriormente «para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social». Se trata de descubrir a Dios no sólo en las cosas creadas, sino también y sobre todo en los «pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos» (Fratelli tutti). Capaces «de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión», buscando el amor fraterno «en su dimensión universal»
Y una vez visto las huellas de Dios en los demás, el paso posterior se traslada a la esfera íntima, al corazón. Y dado que algunos se preguntan, escribía Francisco, si al día de hoy este símbolo del corazón «tiene un significado válido», resulta, sin duda, necesario «recuperar la importancia del corazón», sobre todo cuando nos «asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia» (Dilexit nos).
El corazón, por tanto, sería esa dimensión sublime e íntima a la vez, donde hace uno acopio de lo bello experimentado en las cosas terrenas, en las cosas creadas en todas las creaturas, permaneciendo siempre abiertos: a la voz de Dios, a la voz de los demás, constituyéndose en un creyente capaz de trascendencia.
No es de extrañar que a lo largo de su Pontificado, nos pusiera siempre en alerta contra los dos grandes peligros que cortarían o incluso viciarían este camino de esta ascensión, esa mirada hacia arriba: el pelagianismo y el gnosticismo.
Pelagianismo que nos hace autosuficientes y autocomplacientes con la certeza que nos bastan únicamente nuestras fuerzas para salvarnos, donde no necesitaríamos la ayuda de Dios o la luz que pudiera irradiar en este paso fugaz por la vida terrena, en pocas palabras nos erige en dioses en lugar de Dios.
Y el gnosticismo, que en definitiva negaría el potencial de nuestra razón y nuestra naturaleza para descubrir a Dios, con la ayuda de la fe y las virtudes teologales sin cancelar nuestra naturaleza. El gnosticismo impone en el lugar de la fe una confianza ciega en doctrinas, inducidas por un pseudo maestro, negando así el espacio de la gracia y de la intervención espontánea de Dios en el interior del hombre. El cristiano no es un conjunto de normas o doctrinas, es mucho más que eso.
No podemos cerrar esta reflexión sin elevar la oración que este grande Papa nos dejó en Fratelli tutti:
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.
Y pedir con la misma intensidad con que lo hacía Francisco que «Jesucristo que de su Corazón santo broten para todos nosotros esos ríos de agua viva que sanen las heridas que nos causamos, que fortalezcan la capacidad de amar y de servir, que nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo, solidario y fraterno. Eso será hasta que celebremos felizmente unidos el banquete del Reino celestial. Allí estará Cristo resucitado, armonizando todas nuestras diferencias con la luz que brota incesantemente de su Corazón abierto. Bendito sea».
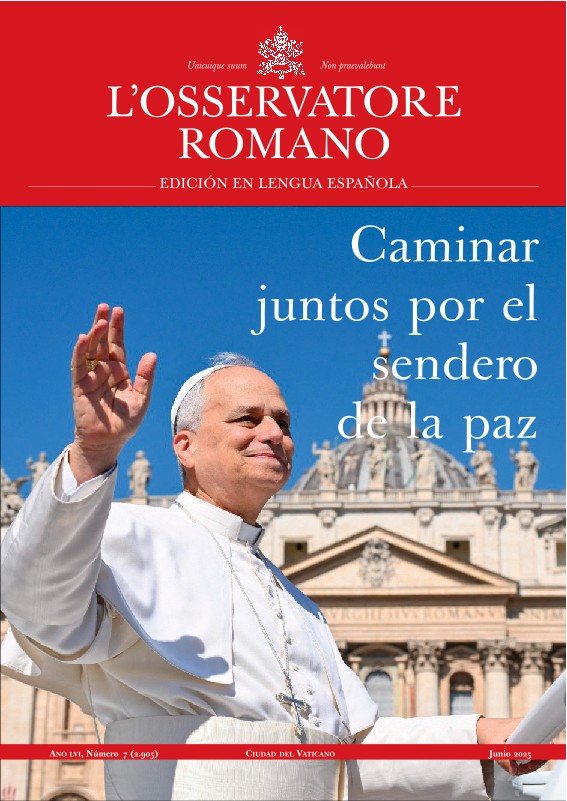



 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí