
“La Cosa se ha instalado entre la mujer que ella querría haber alumbrado y yo. Mi madre me había llevado por un camino equivocado y su obra había sido tan perfecta y tan profunda, que yo ya no era consciente, ya no me daba cuenta”. La “Cosa” era la enfermedad mental. Marie Cardinal, la gran escritora franco-argelina, lo contó en su libro “Las palabras para decirlo”, porque lo vivió. Años de angustia y miedos, obligada a quedarse en casa por una madre que le impuso una camisa de fuerza de convenciones y sacrificios para encasillarla en el canon de la “burguesa perfecta”. Y así llevó durante mucho tiempo una vida de silencio.
Marie Cardinal empezó a encontrar las palabras a los 33 años, cuando en 1961 –en los albores de aquellos años sesenta tan llenos de ganas de vivir y de sueños– se escapó de una clínica psiquiátrica, se armó de valor y entró en el consultorio de un psicoanalista en París: el petit docteur que la salvaría sin drogas y sin medicamentos. Solo usó las palabras para decir las cosas, para hablar de “la Cosa”. La locura es algo que puede aprisionar una existencia y siempre se ha utilizado, y sigue utilizándose, como estigma para silenciar, someter y callar a las mujeres. “Esa mujer está loca”, dicen los mafiosos cuando una mujer rompe el silencio. Locas también eran las madres de Plaza de Mayo, simplemente mujeres locas de amor por sus hijos desaparecidos por la dictadura argentina de los años setenta.
Incluso la adolescente analfabeta Bernadette Soubirous fue inicialmente acusada de locura y amenazada. Nadie la creyó cuando contó sus visiones de la Virgen María en la gruta de Lourdes. Pero la locura fue, y es, también una manifestación de libertad elegida por las mujeres para ser ellas mismas, una herramienta para escapar de la restricción social de no poder hablar, especialmente en público. Una alternativa a la convención. “De todas las cosas que las mujeres pueden hacer en el mundo, hablar todavía se considera la más subversiva”, escribe Michela Murgia en su libro “Stai zitta”.
Hablamos de la locura femenina como rebelión, como desafío a la normalidad, como una “técnica” adoptada por necesidad por sabias mujeres de todos los tiempos, desde artistas a pensadoras, pasando por las santas, para escapar de los patrones; para desenmascarar la hipocresía del poder, de la sociedad, incluso de la Iglesia. “No hace falta nada, ya lo sabe, señora, ¡no se alarme! ¡No se necesita mucho para volverse loca, créame! Le enseño cómo hacerlo. Lo único que tiene que hacer es empezar a gritar la verdad a la cara a todo el mundo. ¡Nadie le creerá y todos la tomarán por loca! (Luigi Pirandello, Il berretto a sonagli). Incluso en los orígenes del feminismo a las mujeres se les consideraba unas locas. Las sufragistas eran o histéricas o desequilibradas, y un poco anárquicas, porque se movían exigiendo libertad, autonomía e igualdad.
Cuando se publicó “Las palabras para decirlo”, de Marie Cardinal, en 1975, se relacionó inmediatamente con la llegada de la llamada segunda ola de movimientos feministas, después de la era de las sufragistas, y con el debate sobre la reforma de la psiquiatría. En ese sustrato, la relación entre las mujeres y la “locura” comenzó a explorarse en su dimensión social. Poco a poco, surgió la conexión entre el malestar femenino, descartado como “locura”, y la dificultad de adaptarse a una estructura construida sobre la desigualdad de género. La locura, desde ese punto de vista, se convirtió en lo que Michel Foucault define como un acto extremo de rebelión contra la racionalidad supuestamente dominante. Por eso, asustaba tanto a los guardianes del orden establecido y fue castigada tan duramente por ellos.
Tres años antes de Marie Cardinal, la psicóloga Phyllis Chelser había escrito “Mujeres y locura”, una investigación sobre las enfermedades mentales y el contexto estadounidense de principios del siglo XX, donde la etiqueta de “loca” se utilizaba para encerrar a quienes se consideraban demasiado libres e independientes. Mujeres creativas, excéntricas y fuera de los patrones asfixiantes de la época, a las que no había que escuchar porque era mejor confinarlas fuera de la comunidad y “curarlas”. “El camino hacia la patología mental es el precio que pagan muchas mujeres para escapar de los cánones convencionales que se esperan de ellas”, afirma Wanda Tommasi, profesora de Filosofía en la Universidad de Verona y miembro de la comunidad filosófica femenina Diotima, especializada en el estudio del pensamiento de la diferencia sexual.
En su libro “La ragione alla prova della follia”, analiza las experiencias de autoras que han llevado la razón hasta los confines de la locura en un intento de captar, a través de la escritura, esa materia oscura que es parte integrante de la condición humana. “Un caso significativo es el de Helene von Druskowitz, filósofa, escritora y crítica musical austriaca, que estuvo internada en un manicomio durante casi treinta años hasta su muerte en 1918, a causa de su misandria, esencialmente su odio a los hombres. Helene no estaba loca en absoluto. Solo expresaba un pensamiento muy radical: culpaba a los hombres de la violencia de la historia y sostenía el separatismo entre los sexos”.
Desde la antigüedad, el género femenino ha sido considerado más propenso a sufrir trastornos mentales. No la noble locura, fruto de la comunicación directa con las divinidades, como la telestiké descrita por Platón en el Fedro, y una de las vías para alcanzar la felicidad. Ekstasis la llama el antropólogo Gilbert Rouget: una alienación de la conciencia, lograda en el silencio, la soledad y la inmovilidad, y expresada a través de alucinaciones, capaz de permitir a la mente acceder a conocimientos más profundos.
Y la locura como posesión era la de las llamadas brujas de la Edad Media y, sobre todo, de la época moderna. “Hubiera sido mejor si se les hubiera considerado locas, o mejor aún, si se les hubiera considerado capaces, como en realidad lo eran, de transitar libremente entre el sueño y la vigilia, entre la fantasía y la realidad, entre lo visible y lo invisible”, comenta Wanda Tommasi.
La posición de la Iglesia, desde hace siglos la única encargada de brindar cuidados, queda entre sombras.
Por un lado, se encontraba la locura leída como una posesión de la que había que distanciarse y, en consecuencia, distanciar a aquellas que no encajaban en los cánones y que merecían ser sometidas a la terrible tortura de la hoguera para impedir que el alma poseída se alejara del cuerpo “enfermo”. Por otro lado, teníamos la santa locura como manifestación auténtica de la radicalidad evangélica. He aquí las visiones, los éxtasis, las profecías, los fenómenos considerados sobrenaturales que llenaron de esperanza y de asombro a los fieles.
Mitad bruja, mitad loca también era la heroína francesa Juana de Arco, que fue quemada en la hoguera con solo diecinueve años para apagar su fuego reformista. Después su figura fue rehabilitada y seis siglos más tarde, Juana fue canonizada.
¿Y qué decir del periodo convulso que vivieron las beguinas, mujeres dedicadas a la oración y a las obras de caridad, poetas y escritoras, que crearon asociaciones religiosas fuera de la estructura jerárquica de la Iglesia católica? ¿Y qué decir de las cátaras, que preferían llamarse simplemente “buenas mujeres”, y que fueron acusadas de herejía? En la Francia del siglo XIV, la beguina Margarita Porete, mujer religiosa y literata, fue quemada en la hoguera por negarse a retirar su libro “El espejo de las almas simples”, una obra sobre la espiritualidad cristiana.
En el siglo XXI, la enfermedad mental más común entre las mujeres era la depresión y afectaba al doble de mujeres que hombres. “Son más propensas a reaccionar ante un acontecimiento doloroso, como una pérdida o un abandono dirigiendo su ira contra sí mismas”, destaca Wanda Tommasi. En este comportamiento, una vez más, podemos vislumbrar una variable social: la expresión de emociones negativas fuertes, como la ira, se fomenta poco en los modelos educativos que se basan en los cánones tradicionales de feminidad. “Además, las mujeres se preocupan mucho por las relaciones y, para no comprometerlas, están dispuestas a guardar silencio para complacer a quienes quieren”, señala la experta.
“Algo une a las distintas mujeres que, en el tiempo y el espacio, han encarnado la “locura” femenina: dar forma a un deseo desbordante de las medidas y mediaciones masculinas, escapar de los estereotipos mutiladores forjados por otros y hablar a partir de una misma, haciendo resonar la propia voz auténtica. Tanto los grupos de concienciación como la práctica del inconsciente, a partir de la década de 1970, permitieron a las mujeres descubrir que la sensación de inutilidad que sentía una cada mujer era común también a muchas otras mujeres. Cuántas, desde Marie Cardinal hasta la poeta estadounidense Sylvia Plath, han ‘encontrado las palabras’ para contar el sufrimiento psicológico que sufrieron, reelaborándolo en forma literaria. Han transformado el estigma de la locura con el que habían sido tachadas en capacidad creativa. De esta manera, han demostrado que expresar y compartir las experiencias más dolorosas podía salvarles la vida a ellas y además a quienes pudieran reconocerse en ellas”, concluye Wanda Tommasi.
Son muchas, demasiadas, las vidas femeninas en las que resuena el verso de Alda Merini: “Mi vida fue hermosa porque la pagué cara”.
de Lucia Capuzzi
Periodista «Avvenire»




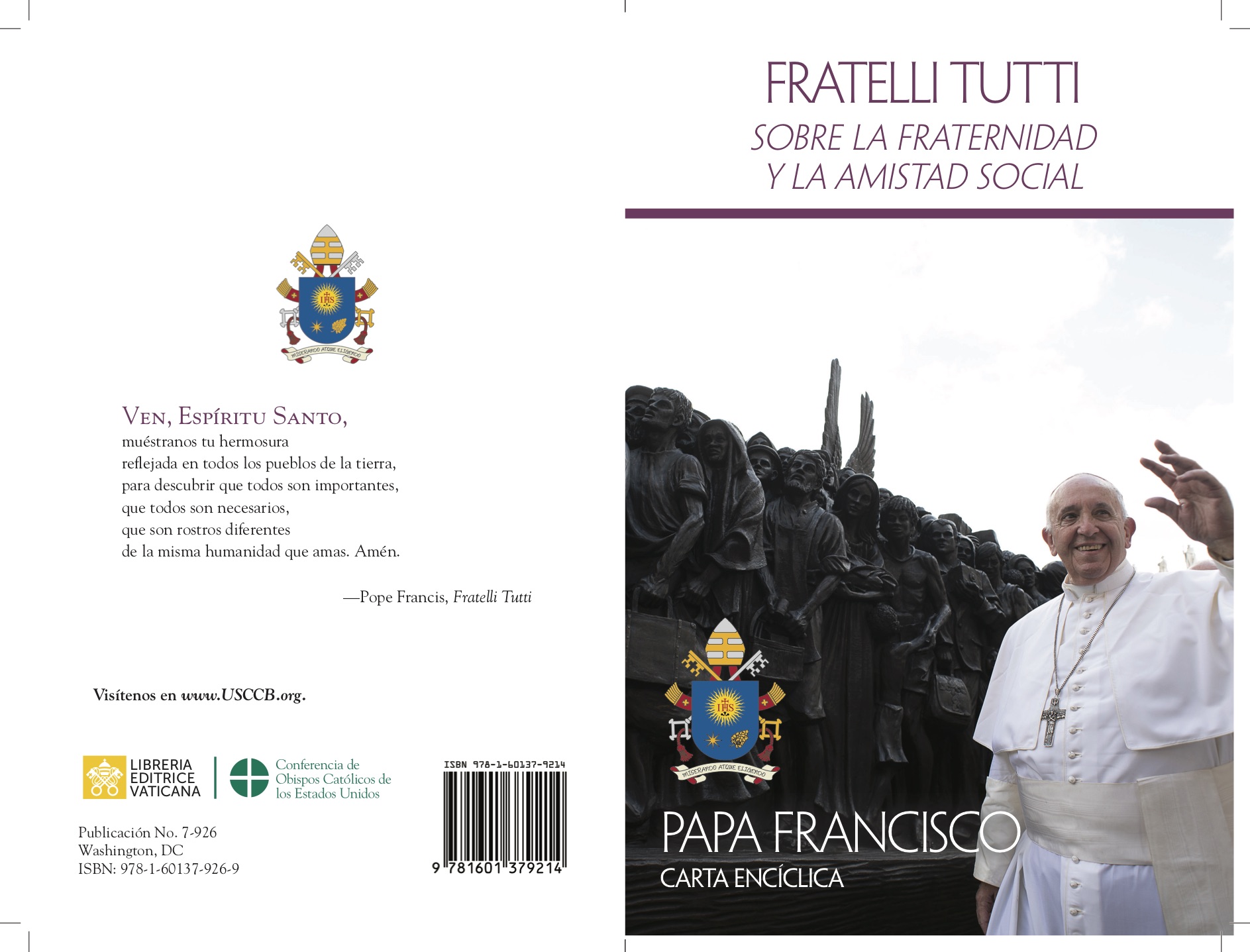 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí