
Era el 30 de septiembre del año 420 y en Belén, cerca de la gruta de la Natividad de Cristo, el dálmata Jerónimo concluyó a su existencia terrena, cuya trama había sido particularmente variada e incluso atormentada. Exactamente mil seiscientos años después de aquel día de otoño, el Papa Francisco ha querido dedicarle una extensa e intensa Carta Apostólica que constituye la sustancia de este volumen. El título, Scripturae Sacrae affectus, tomado de la liturgia de la memoria del santo, constituye una síntesis extraordinaria de su experiencia personal y de su obra, de hecho, casi un estandarte emblemático de quien está en la memoria de todos como el traductor por excelencia de la Biblia a través de esa Vulgata que ha recorrido los siglos.
Precisamente por esto, su figura fue un referente capital para la historia de la cultura occidental e incluso para el arte, y es verdaderamente sorprendente que el propio Papa haya querido evocar algunos retratos artísticos «sapienciales», empezando por la «conmovedora obra maestra» de la tabla de Jerónimo penitente en el desierto que pintó Leonardo da Vinci en torno a 1482 y que tuvo una historia de trazo novelesco. También las últimas horas vividas por el santo estuvieron representadas por el imponente retablo en el que Domenichino, entre 1611 y 1614, fijó la extrema Comunión de san Jerónimo, obra conservada como la otra en la Pinacoteca Vaticana. En un ambiente hierático, el famoso «León de Belén», ya debilitado, recibe la Eucaristía rodeado de sus discípulos y la fiel Paola, testigos de las comunidades monásticas que fundó.
La Carta Apostólica es un verdadero retrato histórico-teológico de este apasionado amante de la Palabra de Dios, es una guía para recorrer su vasta actividad exegética y espiritual, es un llamado a seguir sus pasos «amando lo que él amó». La claridad del dictado y de la estructura del texto papal es tal que no requiere comentario, sino solo una lectura atenta: cada página está llena de citas muy sugerentes tomadas de los escritos jeronimianos. Por eso es realmente posible escuchar casi su voz, con la multiplicidad de tonos, acentos, los mismos sentimientos de una personalidad tan fuerte y con los rasgos típicos de los profetas bíblicos con su vehemencia y pasión.
La compleja secuencia de los eventos biográficos distribuidos sobre todo entre Roma y Tierra Santa se reconstruye de forma precisa pero vivaz, a partir del famoso punto de inflexión de la Cuaresma del 375 que nosotros también queremos recordar. Somnoliento por la fiebre, una especie de visión se había abierto en su mente. De pie ante el Juez divino, «fui interrogado sobre mi condición; le respondí que era cristiano. Pero quien presidía ese encuentro me golpeó: ¡Mientes! ¡Eres ciceroniano, no cristiano!». «Señor —respondí— si todavía tengo libros mundanos en la mano, si los leo, ¡será como si te hubiera negado!». Así relata el santo el gran viraje de su vida en una carta, la 22 del catálogo tradicional, dirigida al fiel discípulo Eustoquio.
«Me convertí entonces —narrará en otro escrito epistolar— en discípulo de un hermano judío convertido para aprender, después de las sutilezas de Quintiliano, los ríos de elocuencia de Cicerón, la gravedad del Frontón y la simpatía de Plinio, un nuevo alfabeto y para practicar para pronunciar sonidos agudos y aspirados. Qué cansancio fue para mí, qué dificultades encontré, cuántas veces paré y luego, por el deseo de aprender, comencé de nuevo, solo mi conciencia puede dar testimonio, que ha soportado todo esto, pero también la de aquellos quienes fueron mis compañeros de vida». Así comenzó la gran aventura que se hizo famosa con el nombre de Vulgata, es decir, la elaboración de una traducción latina «popular» de la Biblia.
El Papa sigue desde ese momento todo el itinerario, en cierto modo fascinante y accidentado, de la experiencia cristiana de Jerónimo, que tiene su corazón en el amor por la Sagrada Escritura afrontada en su doble dimensión de «letra» y «espíritu». El eje fundamental de su historia humana y espiritual está en su trabajo de traductor, encarnado precisamente en la Vulgata, «el fruto más dulce de la ardua siembra» de sus estudios literarios e histórico-críticos. En este sentido, el Papa Francisco ofrece no solo una serie de valiosas anotaciones sobre la importancia de esta operación en sus características básicas, sino también en la importancia eclesial que registró. Sobre todo, captura el alma muy original que también está en la raíz de cada traducción calificada que continúa revelándose hoy a través de las incesantes versiones de la Biblia en los más diversos idiomas.
Traducir, de hecho, es un acto de inculturación y, en este sentido, al recuperar explícitamente una reflexión significativa desarrollada por el pensamiento contemporáneo (P. Ricoeur, L. Wittgenstein, G. Steiner), el Papa establece «una analogía entre la traducción, en cuanto acto de hospitalidad lingüística y otras formas de acogida. Por eso, la traducción no es un trabajo que concierna únicamente al lenguaje, sino que corresponde, en realidad, a una decisión ética más amplia, que está relacionada con toda la visión de la vida. Sin traducción, las diferentes comunidades lingüísticas no podrían comunicarse entre sí; nos cerraríamos los unos a los otros las puertas de la historia y negaríamos la posibilidad de construir una cultura del encuentro. Sin traducción, de hecho, no hay hospitalidad y se refuerzan las prácticas de hostilidad. El traductor es un constructor de puentes. ¡Cuántos juicios precipitados, cuántas condenas y conflictos surgen del hecho de que ignoramos el lenguaje de los otros y que no nos aplicamos, con tenaz esperanza, a esta prueba infinita de amor que es la traducción!».
Con todas las reservas críticas, a menudo comprensibles consideradas las diferentes coordenadas cronológicas y culturales y nuestra diferente sensibilidad filológica, la Vulgata no solo ha constituido un monumento literario del latín tardío, sino que ha plasmado la lengua teológica del Occidente cristiano. En realidad, el éxito llegó al trabajo de Girolamo solo un par de siglos después. Fue San Gregorio Magno, Papa desde 590 hasta 605, quien utilizó la traducción de Jerónimo para sus escritos exegéticos y espirituales. Le siguieron el casi contemporáneo Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable, fallecido en 735. El río de copias creció espectacularmente, arrastrando consigo escombros de todo tipo, es decir, errores de escribas, cambios intencionales, variaciones marginales, contaminación con otras versiones latinas antiguas. Entonces fue necesario realizar revisiones y codificaciones que dieron lugar a auténticas tipologías textuales representadas por familias de códigos, agrupados convencionalmente según áreas geográficas.
Así nació el llamado modelo «italiano», denominado por el ámbito primario de difusión de la Vulgata: no hay que olvidar que el historiador y teólogo Casiodoro del siglo vi fue con san Gregorio un artífice de la adopción de la versión jeronimiana para la lectura y el estudio de la Biblia en su Vivarium, la «universidad» que fundó en sus tierras de Squillace en Calabria. Hubo una tipología «gala» ligada a Alcuino, encargado para esta operación por Carlomagno (siglos viii-ix); otros modelos aparecieron en España e Irlanda. No es necesario para nuestros propósitos delinear el perfil de este delta ramificado en el que desembarcó el río de la Vulgata ni describir las revisiones realizadas por diversas figuras, como por ejemplo san Pier Damiani y Lanfranco di Pavia en el siglo XI. El texto más difundido que continuó su camino en los siglos siguientes hasta el Renacimiento fue la llamada Biblia Parisiensis, en uso en la Universidad de París, pero una de las formas menos perfectas de la larga vida de la Vulgata.
Pero no fue hasta el Concilio de Trento, después de que fuera afirmada la «autenticidad» de la Vulgata como texto bíblico oficial de la Iglesia católica (8 de abril de 1546) –sobre cuyo valor específico la Carta Apostólica ofrece una indicación esencial y precisa – se expresó el voto por una «edición típica» más rigurosa. El deseo de los Padres conciliares se realizó solo el 9 de noviembre de 1592, después de eventos atormentados que implicaron a cinco Papas (Pío IV, Pío V, Sixto V, Gregorio XIV, Clemente VIII). Fue publicada entonces la edición definitiva con el título Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti Quinti Pont. iussu recognita atque edita. En la edición de Lyon de 1604 se añadió también el nombre de Clemente viii y desde entonces se habló de «Biblia sixto-clementina». Las revisiones fueron incesantes en los siglos siguientes hasta la propuesta particular de la Neovulgata promulgada por san Juan Pablo II en 1979 y citada explícitamente en la Carta.
El caso es que, a pesar de la diferencia de las épocas, la Vulgata sigue ejerciendo hoy una indudable fascinación literaria, también por su uso en la historia del arte y la música. Además, como dijimos, de alguna manera ha condicionado el pensamiento y el vocabulario teológicos. Ahora bien, el estudioso francés Georges Mounin ironizaba definiendo toda buena traducción como una belle infidèle, bella, sí, pero con cierto grado de infidelidad respecto a la matriz original, sobre todo cuando se trata de diferentes sistemas lingüísticos y culturales. Él seguía la estela del gran Cervantes, autor de Don Quijote, convencido de que cada versión era como el reverso siempre empañado de un hermoso tapiz. Los problemas que plantea la traducción de un texto son, de hecho, no solo lingüístico-literarios sino hermenéuticos, especialmente cuando se trata de una Escritura «sagrada». Sin embargo, Jerónimo sigue siendo, aún hoy, precisamente en este sentido, un emblema de mérito y método, con su rigor y su libertad, con su conocimiento y la creatividad.
Pero más allá de las cuestiones estrictamente críticas, el Papa casi en el trasfondo de todo el texto, orienta a la comunidad eclesial en esta celebración del centenario a recoger la herencia sustancial de san Jerónimo, es decir, el amor hecho del estudio y la adhesión vital a la Palabra de Dios. Este es un tema constantemente exaltado por el Magisterio eclesial. En particular, emergen las atestaciones del Concilio Vaticano II con la Dei Verbum, la Exhortación apostólica Verbum Domini que Benedicto xvi emitió precisamente en memoria del santo, el 30 de septiembre de 2010, la Evangelii Gaudium y el Aperuit illis del propio Papa Francisco, ni se puede olvidar que en el paralelo XV centenario de la muerte de Jerónimo en 1920, Benedicto XV promulgó la encíclica Spiritus Paraclitus. En efecto, «el rasgo peculiar de la figura espiritual de san Jerónimo sigue siendo sin duda su amor apasionado por la Palabra de Dios, transmitida a la Iglesia en la Sagrada Escritura».
Otros rasgos surgen en las páginas de la Carta Apostólica. En particular, su compromiso teórico y práctico con la vida monástica, así como su amor vivo por la Virgen Madre que «meditaba en su corazón» (Lc 2, 19.51) «porque era santa y había leído las Sagradas Escrituras, conocía a los profetas y recordaba lo que el ángel Gabriel le había anunciado y que había sido predicho por los profetas». Un rasgo, generalmente menos subrayado que sin embargo el Papa Francisco desarrolla, es el del vínculo del santo con la Cátedra de Pedro. Además, en el Padre de la Iglesia domina el eje cristológico que guiará no solo su fe sino también su exégesis. De hecho, lo que él mismo escribió sobre su amigo Nepociano se aplica a su figura: «Con lectura asidua y meditación constante había hecho de su corazón una biblioteca de Cristo».
Esta premisa nuestra —dedicada a un texto verdaderamente luminoso como son estas páginas consagradas por el Papa Francisco a un Padre de la Iglesia con un temperamento ardiente y hasta provocador, pero también con una fe límpida y cálida como la de san Jerónimo— podría fácilmente tener un sigilo en el mismo documento pontificio. La síntesis final, de hecho, se encuentra en la apelación final de la Carta.
Retomando la imagen recientemente propuesta de la «biblioteca de Cristo», el Papa nos recuerda que la de Jerónimo es una biblioteca viva que «continúa enseñándonos lo que significa el amor de Cristo, un amor indisociable del encuentro con su Palabra. Por eso el actual centenario representa una llamada a amar lo que Jerónimo amó, redescubriendo sus escritos y dejándonos tocar por el impacto de una espiritualidad que puede describirse, en su núcleo más vital, como el deseo inquieto y apasionado de un conocimiento más grande del Dios de la Revelación. ¿Cómo no escuchar, en nuestros días, lo que Jerónimo exhortaba incesantemente a sus contemporáneos: “Lee con frecuencia las Divinas Escrituras; es más, que tus manos no depongan nunca el libro sagrado”?».
de Gianfranco Ravasi
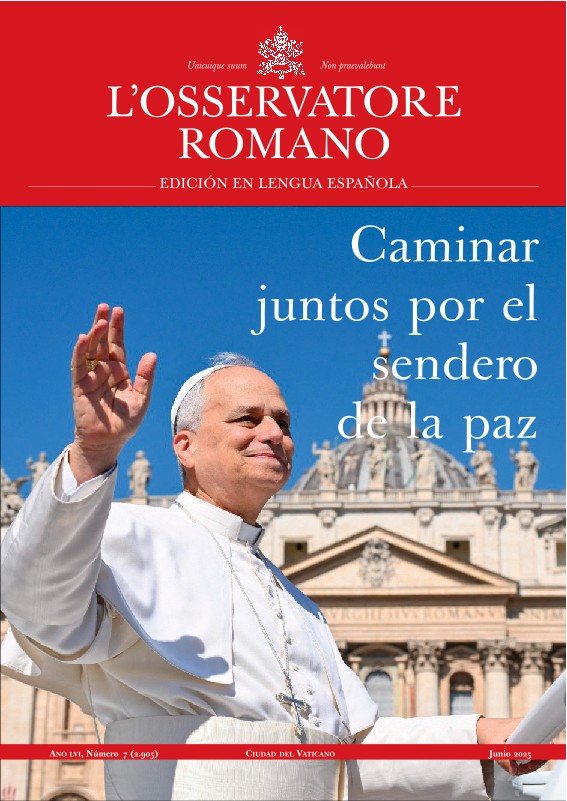



 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí