
El filósofo Jean-Luc Nancy escribió que “no hay espiritualidad sino como tensión corporal”. Si esto es cierto, entonces el cine, el arte de lo visible, lo sensorial, del cuerpo puesto en escena, resulta sorprendentemente un lenguaje idóneo para narrar la espiritualidad y el misticismo de los cuerpos. Durante siglos, el cuerpo ha sido un espacio de tensión para la espiritualidad cristiana, si no un obstáculo: una frágil sede del pecado, un lugar de deseo y una barrera que superar para acceder a la dimensión divina. Pero en la vida de muchas místicas, esta visión se invierte. El cuerpo se convierte en el instrumento privilegiado de la revelación, el vehículo a través del cual Dios se manifiesta. Es el propio cuerpo, en su vulnerabilidad y exceso, el que se convierte en un espacio sagrado.
Sin embargo, representar la experiencia mística no es tarea sencilla. El misticismo escapa al lenguaje ordinario y, por su naturaleza, excede la forma: es visión, silencio, vacío. Pero incluso aquí, en este continuo fracaso de la palabra, el cine encuentra terreno fértil. Así, a través del rostro, el ritmo, la luz, el tiempo suspendido, puede evocar lo que no puede mostrar. Paul Schrader, guionista de “Taxi Driver”, en su libro “Transcendental Style in Film”, describió cómo directores como Dreyer, Bresson y Ozu han hecho del estilo la puerta de entrada para sugerir lo invisible eliminando lo superfluo, ralentizando la acción, haciendo del tiempo una experiencia interior. Una forma de ascetismo estético que se convierte, para el espectador, en una experiencia casi contemplativa.
También ocurre lo contrario: lo sagrado entra en el cine a través del exceso, el conflicto, la carne. En “Benedetta” (2021), una película reciente del “escandaloso” Paul Verhoeven, inspirada en la figura histórica de la monja Benedetta Carlini, las visiones divinas se alternan con experiencias sensuales y la santidad se confunde con el poder y la transgresión.
La película, controvertida y deliberadamente ambigua, presenta la espiritualidad como un cuerpo que arde y sangra, desafiando cualquier distinción tranquilizadora entre la fe y la locura. Lo sagrado en el cine puede perturbar, escandalizar e incluso seducir.
Entre las figuras más representadas y debatidas de la gran pantalla se encuentra, sin duda, Juana de Arco. Símbolo de pureza y rebelión, de obediencia y subversión, la guerrera santa ha recorrido el mundo cinematográfico del siglo XX encarnando las tensiones de la época. En “La passion de Jeanne d’Arc” (1928), Dreyer filma el rostro de Renée Falconetti con primeros planos desnudos y conmovedores. La santidad se inscribe en la carne, en el sufrimiento silencioso, y en la verdad que brilla a través de los ojos. En “Juana de Arco” (1999) de Luc Besson, Juana es, en cambio, una joven perturbada, dividida entre la voz divina y la realidad. Una luchadora, profeta y mujer de acción, más que de silencio.
En el rostro torturado de Falconetti el cine encuentra su icono místico y no hay necesidad de efectos ni milagros, porque Dreyer filma la espiritualidad sin mediación a través de la pura exposición del cuerpo como lugar sagrado. En la Juana de Besson, el cuerpo es visto como un campo de tensión contradictoria y oscila entre dos polos: por un lado, la guerrera santa, inspirada por Dios; por otro, la joven alucinada, víctima de su tiempo.
Una Juana representada más hagiográficamente es la encarnada por Ingrid Bergman en “Juana de Arco”, dirigida por Victor Fleming (1948). El cine clásico de Hollywood prefiere una historia equilibrada en la que no se subraya la fuerza del misticismo ni del cuerpo en favor de una biografía con una puesta en escena sencilla y rigurosa que, sin embargo, no logra reflejar plenamente la profundidad de la figura narrada.
Otra película con una estructura más tradicional, pero sin duda más lograda en la representación del misticismo, es “Thérèse” (1986), de Alain Cavalier. La película narra la breve vida de Santa Teresita de Lisieux sin caer en la retórica religiosa. Cavalier adopta una puesta en escena esencial con decorados reducidos al mínimo, luces tenues, ambientes cerrados y silenciosos. La forma está al servicio de la sustancia porque no se trata de mostrar milagros ni éxtasis espectaculares, sino de resaltar con delicadeza la íntima y conmovedora relación que Teresita mantiene con Dios a través de la vida cotidiana, la enfermedad y la fragilidad de su cuerpo.
El director construye la historia como una liturgia íntima. Los gestos de la joven carmelita, como lavar un vaso, recitar una oración o escribir una carta, adquieren progresivamente un valor sacramental. La experiencia espiritual de Teresa se expresa a través de la paciencia, la obediencia y la ternura que reserva para sus hermanas religiosas. En este contexto, el cuerpo es objeto de ascetismo y también un espacio de entrega ya que Teresa es literalmente consumida por la enfermedad y transforma el sufrimiento en un acto de amor radical. La película narra la historia del misticismo no como un espectáculo de lo excepcional, sino como una experiencia cotidiana, oculta y encarnada. Teresa no tiene visiones, no recibe estigmas, no predica, sino que simplemente ama, sirve y ofrece. La película nos invita a redescubrir el poder espiritual de la debilidad y la fe como una forma extrema de abandono y confianza.
El cuerpo místico es también un espacio de poder. Las místicas medievales, desde Ángela de Foligno hasta Catalina de Siena, desde Teresa de Ávila hasta Verónica Giuliani, vivieron experiencias espirituales que se transmitían a través del cuerpo: visiones, éxtasis, estigmas, ayunos, mortificaciones. Estas no eran solo experiencias interiores, sino verdaderos lenguajes encarnados.
Como se ha escrito en diversos estudios, para muchas mujeres medievales el cuerpo era el único instrumento disponible para expresar su relación con Dios en un contexto que les negaba la palabra pública y el poder eclesial. De esta forma, el cuerpo se convirtió no solo en templo, sino en voz, gesto y resistencia.
Esta profunda y subversiva dimensión del misticismo femenino está en el corazón de la película “La séptima habitación” (1995) de Márta Mészáros, dedicada a la figura de Edith Stein, filósofa judía convertida al catolicismo, carmelita y mártir en Auschwitz, donde murió. El título alude explícitamente a la obra de Teresa de Ávila “El castillo interior”, donde el alma, al pasar por siete habitaciones, alcanza la unión mística con Dios. En la séptima habitación, que para Edith es el campo de concentración, no solo tiene lugar el final de la vida, sino también el acto más alto de ofrenda. Mészáros filma la espiritualidad encarnada de Edith con modestia y rigor: el silencio, la dulzura y la dedicación. No hay espectáculo ni milagro, sino una fe que atraviesa el cuerpo y resiste en el dolor.
Y es otra directora quien nos brinda otra intensa historia de misticismo femenino. Se trata de Margarethe Von Trotta, quien en “Visión” (2009) pone en escena la vida de Santa Hildegarda de Bingen, monja benedictina, mística, curandera, filósofa y música del siglo XII. La directora alemana, siempre atenta a las biografías de mujeres “heréticas”, reconstruye con rigor histórico y profundidad emocional la complejidad de una figura capaz de combinar fe, conocimiento y autoridad en un mundo dominado por los hombres.
La película evita deliberadamente los efectos especiales y la espectacularización de las visiones para centrarse en los efectos que producen en la comunidad y en las instituciones eclesiásticas. En la película las visiones no se muestran explícitamente, sino implícitamente encarnadas en el rostro absorto de Hildegarda, en su voz firme que solicita una audiencia con obispos y abades y en sus gestos concretos. En la narración de von Trotta tampoco se niega el cuerpo ya que es un lugar de meditación mística, un instrumento de lucha y cuidado. Hildegarda, muchas veces obligada a guardar cama por enfermedades repentinas, reacciona con orgullo y creatividad, transformando el sufrimiento en un motor para la misión.
Es precisamente esta imagen de un cuerpo silencioso y ofrecido la que nos remite, sorprendentemente, a una de las obras barrocas escultóricas más famosas: El éxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini. Allí, en esa carne que se eleva y abandona al soplo del ángel, el cuerpo es la expresión de una experiencia espiritual tan intensa que parece erótica. “La dolorosa dulzura de ese contacto fue tan grande que no podía desear que cesara”, escribió Teresa en su diario. Algunos observadores, como el Marqués de Sade, señalaron con ironía que “es difícil creer que se trate de una santa”. Y, sin embargo, precisamente en esa contradicción, entre el éxtasis y el deseo, entre el espíritu y la carne, se desarrolla el misterio del misticismo femenino.
Esta conciencia también recorre las reflexiones de Andrej Tarkovskij, quien nunca ha representado directamente figuras de santas o místicas. Sin embargo, su cine está impregnado de una profunda espiritualidad, de una tensión hacia lo absoluto que se manifiesta en la propia materia de la imagen. En “Esculpir el tiempo”, escribe: “El arte es una oración. Es un acto de fe. Es un intento de entrar en contacto con lo absoluto”. Para Tarkovskij, el tiempo esculpido por las imágenes es como el alma que se deja transformar por la gracia. Sus personajes atraviesan el dolor, el vacío, la espera. Son peregrinos de significado, cuerpos ofrecidos a lo desconocido. “La verdadera imagen es la que encierra un secreto”, escribe.
Y en este sentido, incluso sin santos ni éxtasis, su cine es místico. El cine, el arte de la luz proyectada en la oscuridad es por tanto el lenguaje más cercano a la experiencia mística. No porque pueda representar lo divino, sino porque puede evocarlo. Como las santas que hablaban a través de la carne, así el cine habla a través del cuerpo, la luz y el rostro. Y permite al espectador acercarse en silencio al misterio. Incluso a través de un plano.
de Paola Dalla Torre









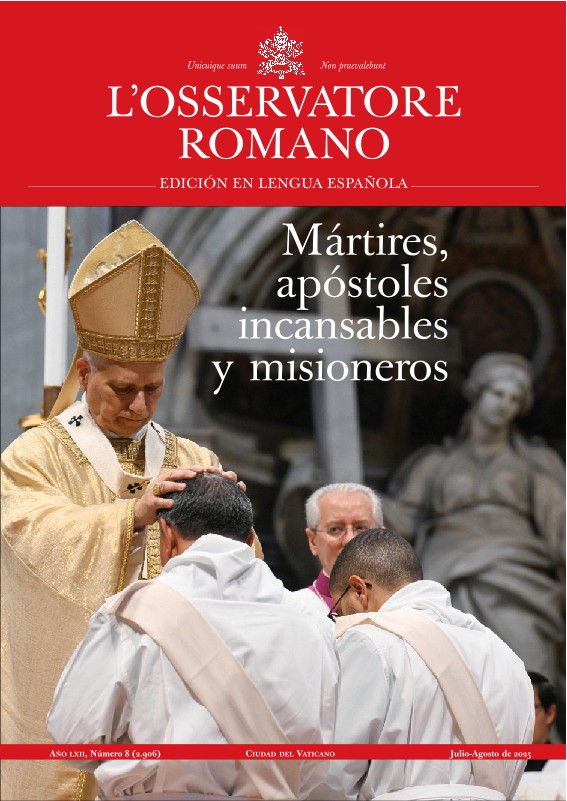



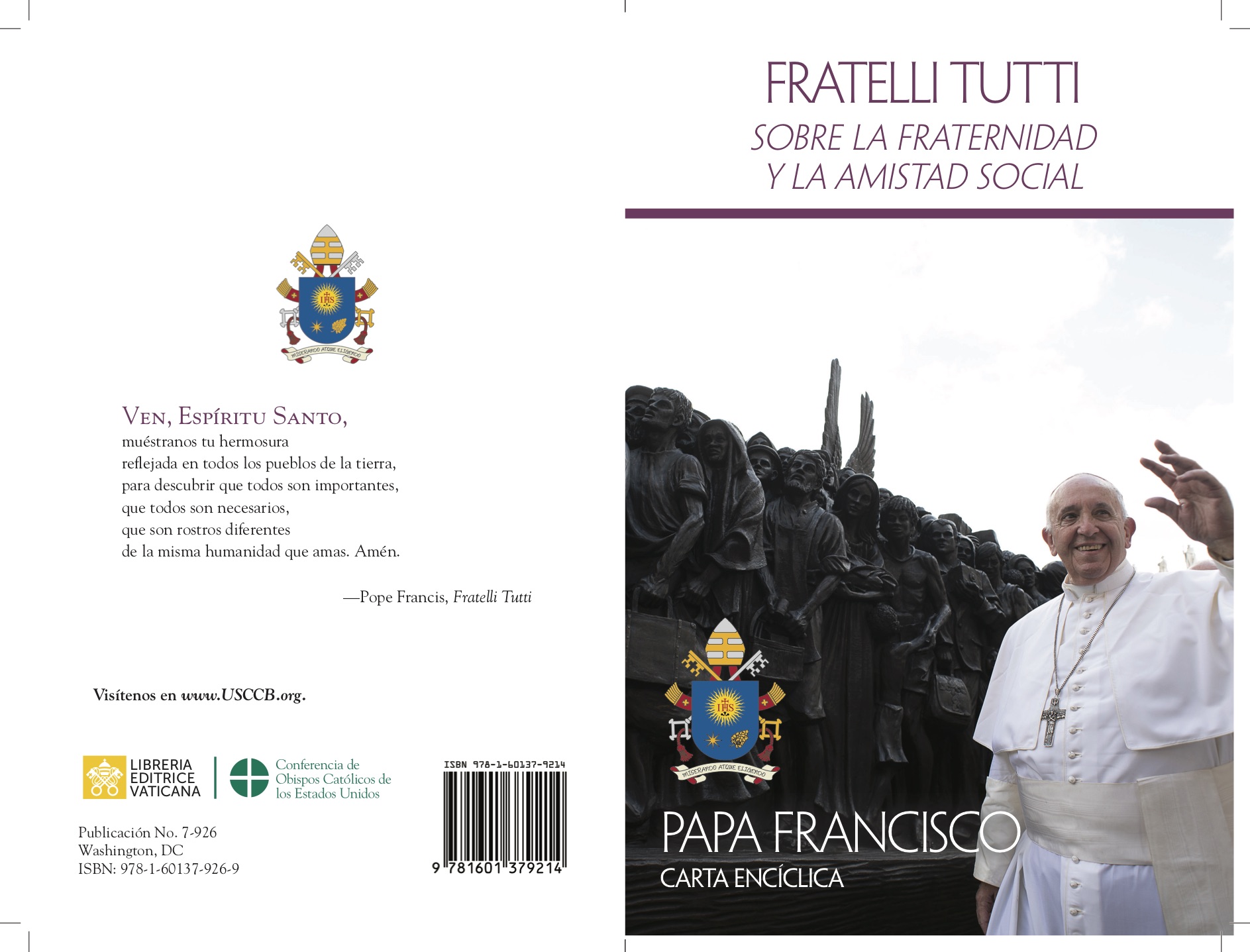 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
