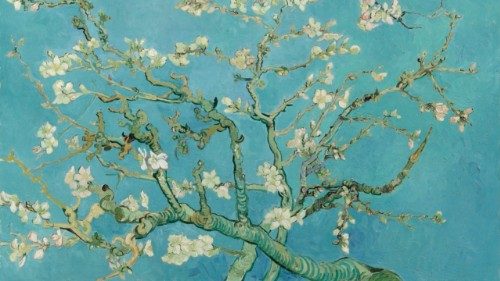
En los mensajes de todo el mundo dirigidos a León XIV, inmediatamente después de su elección, una de las palabras que más resonó fue “esperanza”. La paz que el nuevo pontífice evocó varias veces en su primer mensaje, para el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, es “la esperanza de toda la humanidad”. La Puerta Santa, abierta a finales de 2024 por el Papa Francisco al inaugurar el Jubileo, nos anima a convertirnos en “peregrinos de la esperanza”. Pero ¿qué significa realmente tener esperanza hoy en un mundo que oscila entre el cinismo, la resignación o, en algunos casos, el optimismo fácil? La esperanza no es una evasión del presente ni del mundo real; es más bien un “intenso anhelo de futuro”, como escribe Jürgen Moltmann en su “Teología de la esperanza”. Ni siquiera coincide con las expectativas, que en realidad son meras proyecciones de nuestras ambiciones y aspiraciones, destinadas en gran parte a convertirse en decepciones. La etimología nos ayuda porque la raíz sánscrita “spa” significa “tender hacia una meta”, inclinarse, perder el equilibrio, ir más allá de uno mismo y de la contingencia del momento. Es ir más allá.
La esperanza es un movimiento que surge sin certezas, sustentado por la confianza y de la resonancia que el bien produce en nosotros. Podemos esperar porque ya hemos experimentado algo bueno, porque sentimos que el bien resuena en nosotros con más fuerza que el mal. La esperanza no es racional, no depende de cálculos de costo-beneficio ni de apoyos externos. Es un impulso que nace de dentro, de la confianza en la posibilidad del bien. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli tutti la describe como arraigada en lo más profundo de cada ser humano; como “un anhelo de plenitud, de una vida realizada, de compararse con lo grande, con lo que llena el corazón y eleva el espíritu… La esperanza es audaz, puede mirar más allá de la comodidad personal… para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna”.
Sin esperanza no hay libertad. Su ausencia estrecha horizontes, nos entrega a prejuicios, cierra el futuro y extingue la solidaridad. No es casualidad que sembrar la desconfianza sea una estrategia de dominación practicada con demasiada frecuencia. La obsesión contemporánea por la “seguridad” sofoca la esperanza, reduciendo la vida a la mera supervivencia biológica y encogiendo nuestros horizontes hasta que coinciden con nuestras burbujas protectoras. ¡Pero así es como nos asfixiamos! No nos dejemos seducir por la desconfianza, la desilusión y el desencanto, incluso cuando todo parezca imposible. Como escribe la poeta Margherita Guidacci: “¡No obedezcáis a quienes te dicen que renuncies a lo imposible! Solo lo imposible hace posible la vida humana”. No esperemos solo para nosotros mismos. “Tenemos la obligación moral de no dejar que la esperanza muera en nosotros para hacerla renacer en quienes la han perdido”, nos recuerda el psiquiatra italiano Eugenio Borgna. Dar voz a los caminos de la esperanza nos abre más allá de nosotros mismos hacia el reconocimiento de la solidaridad con los demás y con las generaciones futuras. Sin esperanza, ¿para qué sembrar? ¿Para qué comprometerse? Como dijo el Papa Juan XXIII: “No consultéis con vuestros miedos, sino con vuestras esperanzas y sueños. No penséis en vuestras frustraciones, sino en vuestro potencial no realizado. No os preocupéis por lo que habéis intentado y en lo que habéis fallado, sino en lo que queda por hacer”.
La esperanza es “pasión por lo posible”, escribió el filósofo Søren Kierkegaard. Una pasión que opone la primacía de la necesidad a la fuerza de la imaginación. Si no aprendemos el arte de mirar más allá de lo presente, o de lo que se puede predecir a partir de lo dado, nunca seremos libres. La poeta estadounidense Emily Dickinson lo expresa con delicadeza: “Sin saber cuándo amanecerá, mantengo todas las puertas abiertas”. Entonces podemos respirar con la confianza de una plenitud que nos espera. Se llama “salvación” y concierne a nuestra integridad; no solo a la supervivencia biológica, sino también a la dignidad, la libertad, el espíritu que nos anima y el sentido de nuestra existencia. Quienes dan su vida por los demás no están “a salvo”, sino “salvados”.
La esperanza es un deseo de salvación, no de seguridad. Buscar la seguridad significa perseguir el mito del “riesgo cero”. Pero sin arriesgar no se puede vivir, y sin esperanza no se puede arriesgar. Solo quienes tienen esperanza pueden mirar a la muerte de frente por amor a la vida. Como escribe Georges Bernanos: “La esperanza es un riesgo que hay que correr. Es más, es el riesgo de los riesgos”. La esperanza es una fuerza revolucionaria que surge del profundo deseo del ser humano de no ser pasivo ni manipulado: un deseo continuamente sofocado por miedos inducidos. Es una virtud, no una inspiración emocional genérica. Requiere la valentía para afrontar los desafíos, en lugar de simplemente defenderse. Cambiar el statu quo, luchar contra la injusticia, derribar muros son movimientos complejos que florecen y se sostienen solo gracias a esta virtud.
Quienes pierden la esperanza odian la vida, y esto se evidencia trágicamente en las formas destructivas que afligen la vida social contemporánea. “La esperanza es una condición esencial del ser humano; si renuncia a toda esperanza, habrá abandonado su propia humanidad”, escribe el filósofo coreano Byung-chul Han. Un mundo sin esperanza se vuelve cínico e inhumano. “El hombre ha luchado por la libertad y la felicidad, pero comienza una era en la que deja de ser humano y se transforma en una máquina que no piensa ni siente”, advierte Erich Fromm. El antídoto para no asemejarse a las máquinas y dispositivos que hemos construido es la esperanza, que impulsa la activación y la iniciativa en lugar de la pasividad.
Quienes se mueven por el impulso de la esperanza saben que la recompensa fundamental no reside en la culminación de la obra, sino en el proceso, en el camino que, al andar, se abre. El futuro no está escrito. Para Moltmann, la esperanza no tiende a “iluminar la realidad existente, sino la venidera”, y “no lleva al hombre a conformarse con la realidad dada, sino que lo implica en el conflicto entre la experiencia y la esperanza”. Quienes cultivan la esperanza no se adaptan, no se resignan “a que el mal siempre genere más mal”.
La esperanza es paradójica. Requiere humildad y escucha, pero también la capacidad de involucrarse y de tomar la iniciativa. La esperanza no es pasiva ni activa, es “deponente”. “No es una espera pasiva ni una imposición irrealista de circunstancias que no pueden materializarse. Esperar significa estar siempre preparado para lo que aún no ha nacido”, escribe Fromm. En un mundo fragmentado, donde triunfa el individualismo exasperado que se convierte en “egocracia”, la falta de esperanza alimenta el egoísmo, cuando no justifica el odio. Por el contrario, la esperanza reconecta y reconcilia: “El sujeto de la esperanza es un nosotros”, afirma Byung-chul Han.
Sin esperanza, vivir se convierte en sobrevivir, adaptarse a lo existente buscando como mucho pequeñas islas de comodidad que reproducen lo mismo y que, al final, se apagan. La esperanza nos libera del devenir y nos da el futuro: nos capacita para liberarnos de la tiranía de un tiempo cerrado, para transformar el devenir predecible en un futuro inaudito. “Quien espera se vuelve receptivo a lo nuevo”, porque “la esperanza es la matrona de lo nuevo”, escribe Byung-Chul Han.
En el fondo, vivir es esperar.
Caminemos pues con esperanza por el camino que nos ha dejado como legado el Papa Francisco: “¡Seguir cultivando sueños de fraternidad y ser signos de esperanza!”.
de Chiara Giaccardi









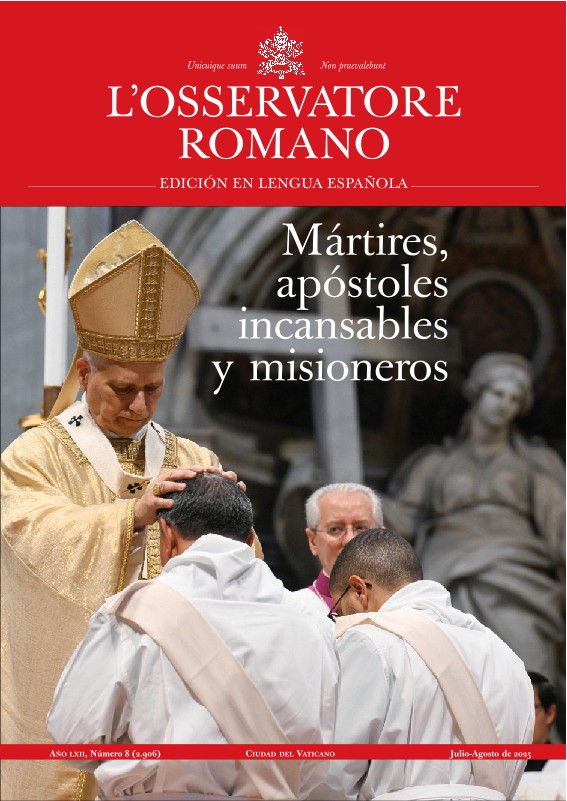



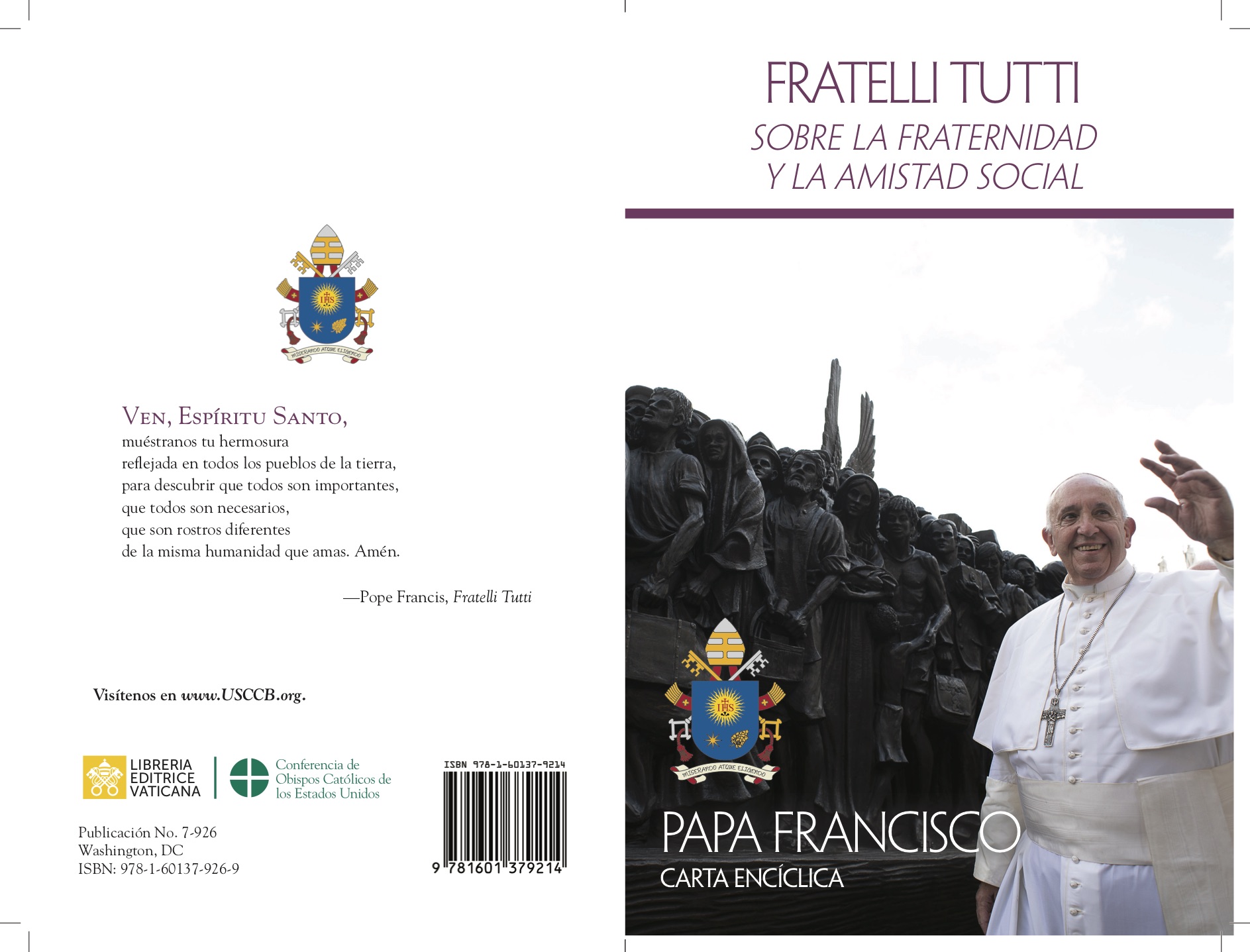 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
