
Alda Merini (Milán, 21 de marzo de 1931 – 1 de noviembre de 2009) es una poetisa italiana, una de las más grandes. Desde 1964 hasta 1972 estuvo internada en un hospital psiquiátrico. Después sufrió periodos alternos de salud y de enfermedad, probablemente debidos al trastorno bipolar que le diagnosticaron en 1967. Su experiencia dio origen a textos intensos, entre ellos su obra maestra: “Tierra Santa”. Marco Campedelli, “don Chiodo” para ella, que era su amigo y recibía muchos de sus poemas al dictado telefónico, habla de ella en el libro “El Evangelio según Alda Merini” (Claudiana).
En la mesa de la morgue donde diseccionan las palabras de los poetas, ya no hay más poesía de Alda Merini. Como por una combustión divina quedaron solo algunas quemaduras en el sudario. De las palabras, ni rastro. Así imagino la resurrección de esta poesía impertinente, el vuelo del “manso pájaro de vientre blanco” que escapa a las trampas de la crítica y de la religión.
Hay quienes han desatado a los sabuesos para rastrear a la poesía fugitiva. Han hurgado en el historial médico de Alda, ansiosos por encontrar el código secreto de sus huellas dactilares en su enfermedad psiquiátrica. Pero me estoy desviando del tema. Deberían más bien buscar pistas en tragedias antiguas, donde otros como ella han dejado quemaduras divinas. Es la misma “manía” que aflige a las mujeres del mito: Casandra de Esquilo, Antígona de Sófocles o Medea de Eurípides. O al final del Evangelio, donde Jesús es llamado el “loco”, el que está “fuera de sí” (ex-stasis), como está escrito en el más antiguo de los relatos evangélicos, el de Marcos.
Lo que genera asombro y hasta temor es la inmensidad del verso que te llega y que podría aplastarte. Es decir, palabras que se rebelan contra la burocracia de la línea, del cuadrado, y sacuden, escapan al control.
Es la enfermedad burguesa que ha golpeado las palabras, bajo el rígido control del poder. Ningún terremoto, ningún trastorno, ninguna “catástrofe”, como ella creía que había sido Cristo para los calculadores mediocres, puede perturbar la falsa tranquilidad de la indiferencia. La poesía de Alda Merini, por el contrario, escapó a este verdadero manicomio del control social y académico. Rechazó la medida de lo posible en favor de la inmensidad de lo imposible. Solo esto le permitió sintonizar con el “exterior”, con el “divino excesivo”, con el paisaje de lo invisible. Así, con esta arriesgada persecución llegó a la habitación secreta de María, hasta que vio el azul del ala de un ángel y el rugido de su motor divino. Allí Alda conoció a “la Madre/ la que conmigo/ comía la tierra del manicomio/ creyéndola pasto divino/ la que se ató a los pies de su hijo/ para ser arrastrada con él a la cruz…”.
La aparente paradoja es que Merini alcanzó las alturas no negando su cuerpo, sino a través de los “teclados divinos” (David Maria Turoldo). Es el control del cuerpo lo que genera el control de la palabra. Pero precisamente a través de su cuerpo Alda Merini escapa de la prisión, de los altos muros del control, de los recintos de la “corrección política”. Solo así Alda entra en el cuerpo de la Magdalena y conecta con la pecadora: “Yo sé que me habrías estrechado contra tu corazón/ y todas las heridas/ que estos violadores infligieron/ se han cerrado/ (…) Cómo ardían mis heridas, Señor/ (…) Estaba tan intacta, Señor/ ante tu mirada/ que tú has visto y elegido a la primera discípula” (del Cantar de los Evangelios).
Esta superposición culpable, de una visión patriarcal, en la que la pecadora habría quitado la autoridad a la Magdalena, se convierte en Merini en cambio en una especie de rehabilitación poética y política de la mujer, humillada y violada por el poder, una inclusión definitiva de la mujer en el espacio de lo divino. Desde aquí, imagino que Merini puede lanzar su invectiva contra la costumbre burguesa de confinar los sentimientos y desalojar el amor de la casa: “Pero vosotros, fariseos, con vuestros insultos [...] Nunca entenderéis qué es/ una locura de amor”, porque “yo pienso que todos los amantes son mártires, todos los amantes están en Cristo, todos los amantes están en Dios”.
De día y de noche, durante muchos años me llegaron los dictados poéticos de Alda Merini. Fue ese exceso celestial el que creó ansiedad mezclada con una especie de euforia. Cada vez era un salto, un retorno al origen de la poesía o a la poesía del origen. Esa palabra fuera de control, pariente de la palabra divina.
Era la fuerza divina de las mujeres. Me di cuenta de esto cuando llevé a una joven iraní a Merini, porque estaba haciendo su tesis sobre “La poesía de Alda Merini y el misticismo sufí” (esta historia se cuenta en una reflexión mía más amplia dedicada a la poesía de Alda, El Evangelio según Alda Merini, publicada por Claudiana, Turín).
Era el 21 de mayo de 2008. La joven era Mahtab Ali Mohammadi Malaieri, sorda y ciega. Para comunicarse con ella había que escribir en la palma de su mano. En el diálogo entre estas dos mujeres fui testigo de la combustión divina de la poesía, que quema las manos, de su cuerpo, de ese “Jesús con corazón de mujer” que Alda dibujó en la palma de la mano de Mathab, ese divino maestro que “arrastraba su larga cola de esposa”.
Cuando murió mi padre, Alda me dictó un poema en el que la muerte y el amor se perseguían: “Padre, mi mayor pecado/ fue encomendarme a Dios/ para que no murieras/ (…) Ya no puedo hablarte/ Ya no tendré a quién contarle mis secretos/ He vuelto a ser un niño/ Qué gigantesca es la muerte/ frente a un hombre niño” (17 de agosto de 2005).
Frente al “gigantismo” de la muerte, sentí toda la inmensidad del niño, de su espada de hojalata ante lo inconmensurable. Y a partir de ahí, yo también elegí entre el “burgués pequeño” y la medida “mínima e inmensa” de la poesía, entre permanecer en el recinto del “sentido común” y el “éxtasis”, el afuera divino, la danza loca de Alda. Todavía no me he arrepentido.
de Marco Campedelli
Teólogo y narrador, amigo de Alda Merini













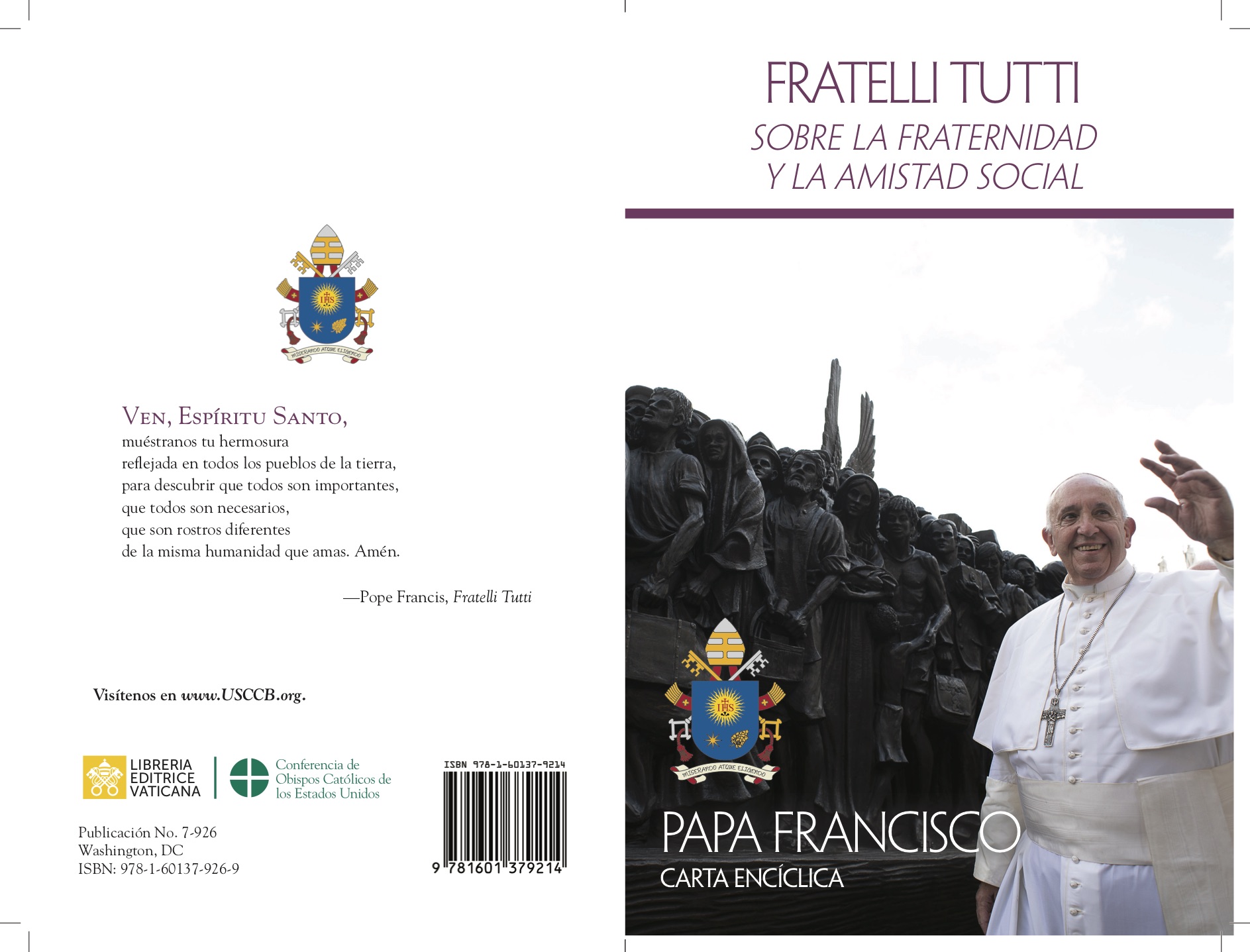 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
