
En vista de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (domingo 21 de abril) hicimos algunas preguntas al cardenal prefecto del Dicasterio para el Clero, Lázaro You Heung-sik.
¿Qué es una vocación?
Antes de pensar en cualquier aspecto religioso o espiritual, diría esto: la vocación es esencialmente la llamada a ser felices, a hacerse cargo de la propia vida, para realizarla plenamente y no desperdiciarla. Este es el primer deseo que Dios tiene para cada hombre y mujer, para cada uno de nosotros: que nuestra vida no se apague, que no se pierda, que pueda brillar al máximo. Y, por este motivo, Él se ha hecho cercano en Su Hijo Jesús y quiere atraernos al abrazo de Su amor; así, gracias al Bautismo, nosotros nos convertimos en parte activa de esta historia de amor y, cuando sentimos que somos amados y acompañados, entonces nuestra existencia se convierte en un camino hacia la felicidad, hacia una vida sin fin. Un camino que luego se encarna y se realiza en una elección de vida, en una misión específica y en las muchas situaciones de cada día.
Pero, ¿cómo se reconoce una vocación y cuál es su relación con los deseos?
Sobre este tema, la rica tradición de la Iglesia y la sabiduría de la espiritualidad cristiana tienen mucho que enseñarnos. Para ser felices -y la felicidad es la primera vocación que comparten todos los seres humanos- es necesario que no nos equivoquemos en nuestras elecciones de vida, al menos las fundamentales. Y las primeras señales de tráfico a seguir son precisamente nuestros deseos, lo que sentimos en el corazón puede ser bueno para nosotros y, a través de nosotros, para el mundo que nos rodea. Sin embargo, todos los días experimentamos cómo nos engañamos, porque no siempre nuestros deseos corresponden a la verdad de lo que somos; puede suceder que sean el resultado de una visión parcial, que surjan de heridas o frustraciones, que estén dictados por una búsqueda egoísta de su propio bienestar o, incluso, a veces llamamos deseos a lo que en realidad son ilusiones. Y entonces es necesario el discernimiento, que en el fondo es el arte espiritual de entender, con la gracia de Dios, lo que debemos elegir en nuestra vida. Discernir solo es posible a condición de que nos escuchemos a nosotros mismos y escuchemos la presencia de Dios en nosotros, venciendo la tentación muy actual de hacer coincidir nuestras sensaciones con la verdad absoluta. Por eso el Papa Francisco, al inicio de las catequesis de los miércoles dedicadas al discernimiento, nos invitó a afrontar la fatiga de excavar dentro de nosotros mismos y, al mismo tiempo, a no olvidarnos de la presencia de Dios en nuestra vida. He aquí, una vocación se reconoce cuando ponemos en diálogo nuestros deseos profundos con el trabajo que la gracia de Dios hace dentro de nosotros; gracias a esta confrontación, la noche de las dudas y de las preguntas poco a poco se aclara y el Señor nos hace comprender qué camino recorrer.
Este diálogo entre la dimensión humana y la espiritual está cada vez más en el centro de la formación de los sacerdotes. ¿En qué momento estamos?
Este diálogo es necesario y tal vez a veces lo hemos pasado por alto. No hay que correr el riesgo de pensar que el aspecto espiritual puede desarrollarse independientemente del humano, atribuyendo así a la gracia de Dios una especie de “poder mágico”. Dios se ha hecho carne y, por eso, la vocación a la que nos llama siempre se encarna en nuestra naturaleza humana. El mundo, la sociedad y la Iglesia necesitan sacerdotes profundamente humanos, cuyo rasgo espiritual se resume en el mismo estilo de Jesús: no una espiritualidad que nos separe de los demás o nos haga fríos maestros de una verdad abstracta, sino la capacidad de encarnar la cercanía de Dios por la humanidad, su amor por cada criatura, su compasión por cualquiera que esté marcado por las heridas de la vida. Para ello se necesitan personas que, a pesar de ser tan frágiles como todos, en su fragilidad tengan suficiente madurez psicológica, serenidad interior y equilibrio afectivo.
Sin embargo, muchos son los sacerdotes que viven situaciones de dificultad y sufrimiento. ¿Qué piensa usted de ello?
Estoy conmovido. He dedicado casi toda mi vida al cuidado de la formación sacerdotal, al acompañamiento y cercanía a los sacerdotes. Hoy, como prefecto del Dicasterio para el Clero, me siento aún más cercano a los sacerdotes, a sus esperanzas y a sus fatigas. No faltan algunos elementos de preocupación porque en muchas partes del mundo hay una verdadera incomodidad en la vida de los sacerdotes. Los aspectos de la crisis son muchos, pero creo que ante todo necesitamos una reflexión eclesial en dos frentes. El primero: es necesario repensar nuestra forma de ser Iglesia y de vivir la misión cristiana, en la cooperación efectiva de todos los bautizados, porque los sacerdotes a menudo están sobrecargados de trabajo, con las mismas tareas -no solo pastorales sino también jurídicas y administrativas- de hace muchos años, cuando eran numéricamente más. Segunda cuestión: necesitamos revisar el perfil del sacerdote diocesano porque, aunque no está llamado a la vida religiosa, debe redescubrir el valor sacramental de la fraternidad, de sentirse en casa en el presbiterio, junto con el obispo, los hermanos sacerdotes y los fieles, porque especialmente en las dificultades actuales esta pertenencia puede apoyarlo en el servicio pastoral y acompañarlo cuando la soledad se vuelve pesada. Sin embargo, se necesita una nueva mentalidad y nuevos caminos de formación porque a menudo un sacerdote es educado para ser un líder solitario, un "solo hombre al mando" y esto no es bueno. Somos pequeños y llenos de límites, pero somos discípulos del Maestro. Movidos por él podemos hacer muchas cosas. No individualmente, sino juntos, sinodalmente. «Discípulos misioneros -repite el Santo Padre-, solo se puede estar juntos».
¿Los sacerdotes están «equipados» para afrontar la cultura actual?
Este es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos hoy en día en la formación tanto inicial como permanente. No podemos quedarnos encerrados en formas sagradas y hacer del sacerdote un simple administrador de ritos religiosos; hoy atravesamos un tiempo marcado por numerosas crisis globales, con algunos riesgos relacionados con el crecimiento de la violencia, la guerra, la contaminación ambiental, la crisis económica, todas las cosas que luego tienen una recaída en la vida de las personas en términos de inseguridad, angustia, miedo al futuro. Y hay tanta necesidad de sacerdotes y laicos capaces de llevar la alegría del Evangelio a todos, como profecía de un mundo nuevo y brújula de orientación en el camino de la vida. Siempre se es discípulo, incluso cuando se es diácono, sacerdote u obispo desde hace muchos años. Y el discípulo siempre tiene que aprender del único Maestro que es Jesús.
Pero, en su opinión, ¿vale la pena ser sacerdote hoy en día?
A pesar de todo, siempre vale la pena seguir en este camino al Señor, dejarse seducir por Él, gastar la vida por Su proyecto. Podemos mirar a María, esta joven doncella de Nazaret que, a pesar de estar turbada por el anuncio del ángel, decide arriesgarse a la fascinante aventura de la llamada, convirtiéndose en Madre de Dios y Madre de la humanidad. ¡Con el Señor nunca se pierde nada! Y me gustaría decir una palabra a todos los sacerdotes, especialmente a aquellos que en este momento están desanimados o heridos: el Señor nunca deja de cumplir su promesa. Si te ha llamado, no te faltará la ternura de Su amor, la luz del Espíritu, la alegría del corazón. De muchas maneras Él se manifestará en tu vida de sacerdote, He aquí, quisiera que esta esperanza pudiera llegar a los sacerdotes, a los diáconos y a los seminaristas de todas partes del mundo, para consolarlos y animarlos. No estamos solos, ¡el Señor está siempre con nosotros! ¡Y nos quiere felices!
Andrea Monda









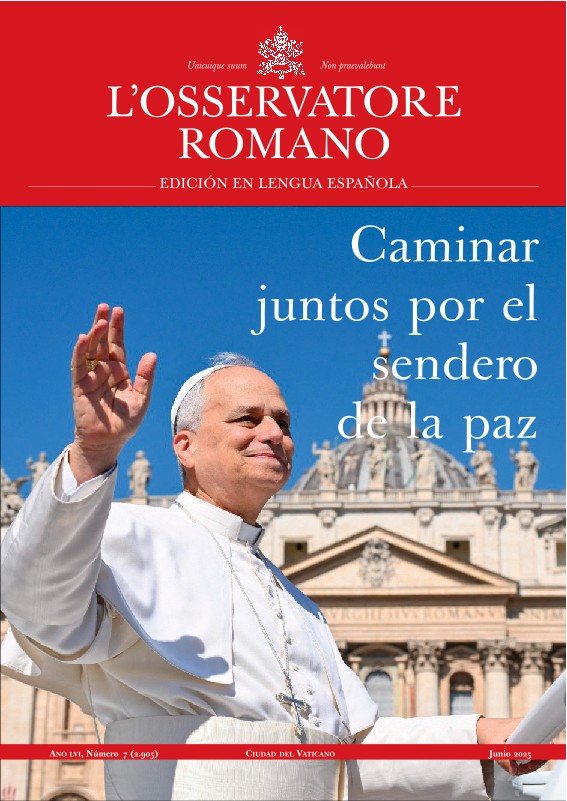



 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
