
«Mientras la sociedad y las redes sociales acentúan la violencia de las palabras, aferrémonos a la mansedumbre de la Palabra de Dios que salva». Lo subrayó el Papa durante la misa celebrada en la basílica vaticana en la mañana del 21 de enero, con ocasión del tercer domingo del tiempo ordinario, dedicado precisamente a la Palabra de Dios. Publicamos, a continuación, la homilía pronunciada por Francisco.
Hemos escuchado que «Jesús les dijo: “Síganme […]”. Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron» (Mc 1,17-18). Es grande la fuerza de la Palabra de Dios, como hemos visto también en la primera lectura: «La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos: “Parte ahora mismo para Nínive […] y anúnciale […]”. Jonás partió […], conforme a la palabra del Señor» (Jon 3,1-3). La Palabra de Dios despliega la potencia del Espíritu Santo. Es una fuerza que atrae hacia Dios, como les sucedió a los jóvenes pescadores, que quedaron impresionados por las palabras de Jesús. Es una fuerza que nos mueve hacia los demás, como le sucedió a Jonás, cuando se dirigió a los que se encontraban alejados del Señor. La Palabra, por tanto, nos atrae hacia Dios y nos envía hacia los demás. Nos atrae hacia Dios y nos envía hacia los demás, ese es su dinamismo. No nos deja encerrados en nosotros mismos, sino que dilata el corazón, hace cambiar de ruta, trastoca los hábitos, abre escenarios nuevos y desvela horizontes insospechados.
Hermanos y hermanas, la Palabra de Dios quiere realizar esto en cada uno de nosotros. Como con los primeros discípulos, que acogiendo las palabras de Jesús dejaron las redes y comenzaron una aventura estupenda, así también en las riberas de nuestra vida, junto a las barcas de los familiares y a las redes del trabajo, la Palabra suscita la llamada de Jesús, que nos llama a hacernos a la mar con Él para los demás. Sí, la Palabra suscita la misión, nos hace mensajeros y testigos de Dios para un mundo colmado de palabras, pero sediento de esa Palabra que frecuentemente ignora. La Iglesia vive de este dinamismo, es llamada por Cristo, atraída por Él, y enviada al mundo para testimoniarlo. Este es el dinamismo de la Iglesia.
No podemos prescindir de la Palabra de Dios, de su dulce firmeza que, como un diálogo, conmueve el corazón, se imprime en el alma y la renueva con la paz de Jesús que nos hace preocuparnos por los demás. Si miramos a los amigos de Dios, a los testigos del Evangelio en la historia, a los santos, vemos que para todos la Palabra ha sido decisiva. Pensemos en el primer monje, san Antonio, que, impresionado por un pasaje del Evangelio cuando estaba en Misa, lo dejo todo por el Señor; pensemos en san Agustín, cuya vida dio un vuelco cuando una palabra divina le sanó el corazón; pensemos en santa Teresa del Niño Jesús, que descubrió su vocación leyendo las cartas de san Pablo. Y pienso en el santo de quien llevo el nombre, Francisco de Asís, quien, después de haber rezado, leyó en el Evangelio que Jesús envía a los discípulos a predicar y entonces exclamó: «Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica» (Tomás Celano, Vida primera de San Francisco, 22). Son vidas transformadas por la Palabra de vida, por la Palabra del Señor.
Pero me pregunto: ¿por qué para muchos de nosotros no sucede lo mismo? Muchas veces escuchamos la Palabra de Dios, nos entra por un oído y nos sale por otro, ¿Por qué? Tal vez porque como nos muestran estos testigos, es necesario no ser “sordos” a la Palabra. Es el riesgo que corremos, ya que abrumados por miles de palabras, no damos importancia a la Palabra de Dios, la oímos, pero no la escuchamos; la escuchamos, pero no la custodiamos; la custodiamos, pero no nos dejamos provocar por ella para cambiar; la leemos, pero no la hacemos oración, en cambio «debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre» (Dei Verbum, 25). No olvidemos las dos dimensiones constitutivas de la oración cristiana: la escucha de la Palabra y la adoración del Señor. Hagamos espacio a la Palabra de Jesús, a la Palabra de Jesús orada, y sucederá para nosotros lo mismo que a los primeros discípulos. Volvamos por tanto al Evangelio de hoy, que nos describe dos gestos que brotan de la Palabra de Jesús: «dejaron sus redes y lo siguieron» (Mc 1,18). Dejaron y siguieron. Detengámonos brevemente en esto.
Dejaron. ¿Qué dejaron? La barca y las redes, es decir la vida que habían llevado hasta aquel momento. Muchas veces nos cuesta dejar nuestras seguridades, nuestros hábitos, porque permanecemos atrapados en ellos como los peces en la red. Pero quien está en contacto con la Palabra se libera de las ataduras del pasado, porque la Palabra viva descifra la existencia, cura también la memoria herida implantando el recuerdo de Dios y de las obras que ha hecho por nosotros. La Escritura nos radica en el bien, nos recuerda quienes somos: hijos de Dios salvados y amados. Las “Odoríferas palabras del Señor” (cf. S. Francisco de Asís, Carta a los Fieles II) son como la miel, dan gusto a la vida, suscitan la dulzura de Dios, nutren el alma, alejan el miedo, vencen la soledad. Así como movieron a aquellos discípulos a dejar la repetitividad de una vida hecha de barcas y de redes, así en nosotros renovarán la fe, purificándola y liberándola de tantas escorias, llevándola de nuevo a los orígenes, a la fuente genuina que brota del Evangelio. Con el relato de las obras que Dios ha hecho por nosotros, la Sagrada Escritura desata los amarres de una fe paralizada y nos hace saborear de nuevo la vida cristiana como lo que verdaderamente es, una historia de amor con el Señor.
Los discípulos, por tanto, dejaron; y después siguieron —dejaron y siguieron—. Detrás del Maestro dieron pasos hacia adelante. Efectivamente su Palabra, mientras libera de los obstáculos del pasado y del presente, hace madurar en la verdad y en la caridad, reaviva el corazón, lo sacude, lo purifica de las hipocresías y lo llena de esperanza. La Biblia misma da fe de que la Palabra es concreta y eficaz, es «como la lluvia y la nieve» para el terreno (cf. Is 55,10-11); «como el fuego», «como martillo que pulveriza la roca» (Jr 23,29); como una espada afilada que «discierne los pensamientos y las intenciones del corazón» (Hb 4,12); como un «germen […] incorruptible» (1 P, 1,23) que, aunque pequeño y escondido, brota y produce fruto (cf. Mt 13). «Es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es, en verdad […] alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 21).
Hermanos y hermanas, el Domingo de la Palabra de Dios nos ayuda a volver con alegría a las fuentes de la fe, que nace de la escucha de Jesús, Palabra de Dios vivo. Mientras se dicen y se leen constantemente palabras sobre la Iglesia, que Él nos ayude a redescubrir la Palabra de vida que resuena en la Iglesia. De lo contrario terminaremos por hablar más de nosotros que de Él; y muchas veces al centro quedarán nuestros pensamientos y nuestros problemas, en vez de Cristo con su Palabra. Volvamos a las fuentes para ofrecer al mundo el agua viva que no logra encontrar; y, mientras la sociedad y las redes sociales acentúan la violencia de las palabras, aferrémonos a la mansedumbre de la Palabra de Dios que salva, que es dulce, que no hace ruido, que entra en el corazón.
Y por último, hagámonos una pregunta. ¿Qué puesto reservo yo a la Palabra de Dios en el lugar donde vivo? Allí habrá libros, periódicos, televisores, teléfonos, pero ¿dónde está la Biblia? En mi cuarto, ¿tengo el Evangelio al alcance de la mano? ¿Lo leo cada día para orientarme en el camino de la vida? ¿Tengo en el bolso un pequeño ejemplar del Evangelio para leerlo? Muchas veces he aconsejado de llevar siempre consigo el Evangelio, en el bolsillo, en el bolso, en el teléfono. Si amo a Cristo más que a nadie, ¿cómo puedo dejarlo en casa y no llevar conmigo su Palabra? Y una última pregunta: ¿he leído entero al menos uno de los cuatro Evangelios? El Evangelio es el libro de la vida, es sencillo y breve y, sin embargo, muchos creyentes nunca han leído uno desde principio hasta el final.
Hermanos y hermanas, la Escritura dice que Dios es “principio y autor de la belleza” (cf. Sb 13,3), dejémonos conquistar por la belleza que la Palabra de Dios trae a nuestra vida.









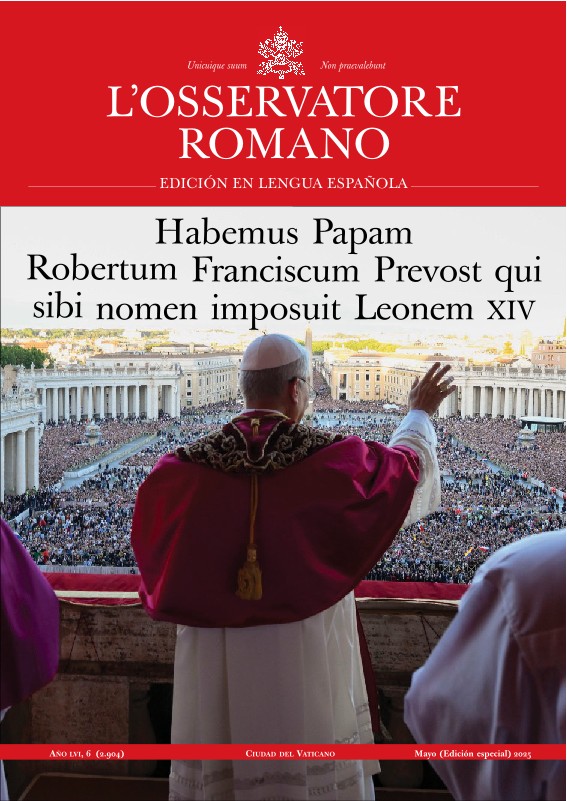



 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
