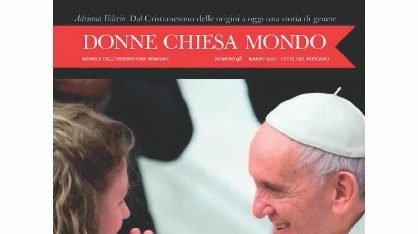
¡Jesús no tenía miedo de las mujeres! Varios pasajes de los Evangelios refrendan esta afirmación y, para muestra, tres botones.
El encuentro con la hemorroísa, una mujer considerada impura que toca su manto rompiendo un tabú religioso y social. La unción de Betania, cuando una mujer lava sus pies con perfume, los besa y los seca con su cabello para escándalo de los presentes. Por último, y el pasaje más importante, la aparición del Resucitado a María Magdalena, la mujer elegida como primera testigo y heralda de la resurrección.
¿Y después?, ¿qué ha pasado en dos mil años de cristianismo?, ¿sigue siendo el Evangelio una buena noticia también para las mujeres, o son temidas en la Iglesia y, por tanto, marginadas?
Ciertamente no podemos hablar de una historia lineal y unívoca, sino de una sucesión de altibajos que van desde el mayor menosprecio y marginación hasta una inconmensurable idealización de un femenino en el que, sin embargo, las mujeres no pueden reconocerse.
Encontramos brujas y encontramos santas (siempre pocas en comparación con los santos), pero, en cualquier caso, demasiadas veces es complicado establecer una relación igualitaria de intercambio mutuo y la subordinación revela en el fondo el miedo hacia unas mujeres con las que no se sabe cómo relacionarse.
¿Y hoy? El miedo a las mujeres en la Iglesia no ha desaparecido, pero no es un fenómeno aislado, la otra cara de ese clericalismo tantas veces denunciado por el Papa Francisco.
Por tanto, no se puede eliminar solo, sino que su eliminación ha de ser parte de un replanteamiento más amplio de las relaciones intraeclesiales y del significado del ministerio ordenado, que es servicio y no poder. Mantener a las mujeres a distancia supone no conocerlas y, por tanto, conferirlas una suerte de halo de misterio que inspira miedo. El remedio a esta situación solo puede encontrarse en emprender con determinación ese camino de sinodalidad en el que mujeres y hombres caminarán juntos hacia un objetivo común: el de una comunión real de todos los bautizados, llenos de la misma gracia y poseedores de la misma dignidad.
de Giorgia Salatiello













 Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí
